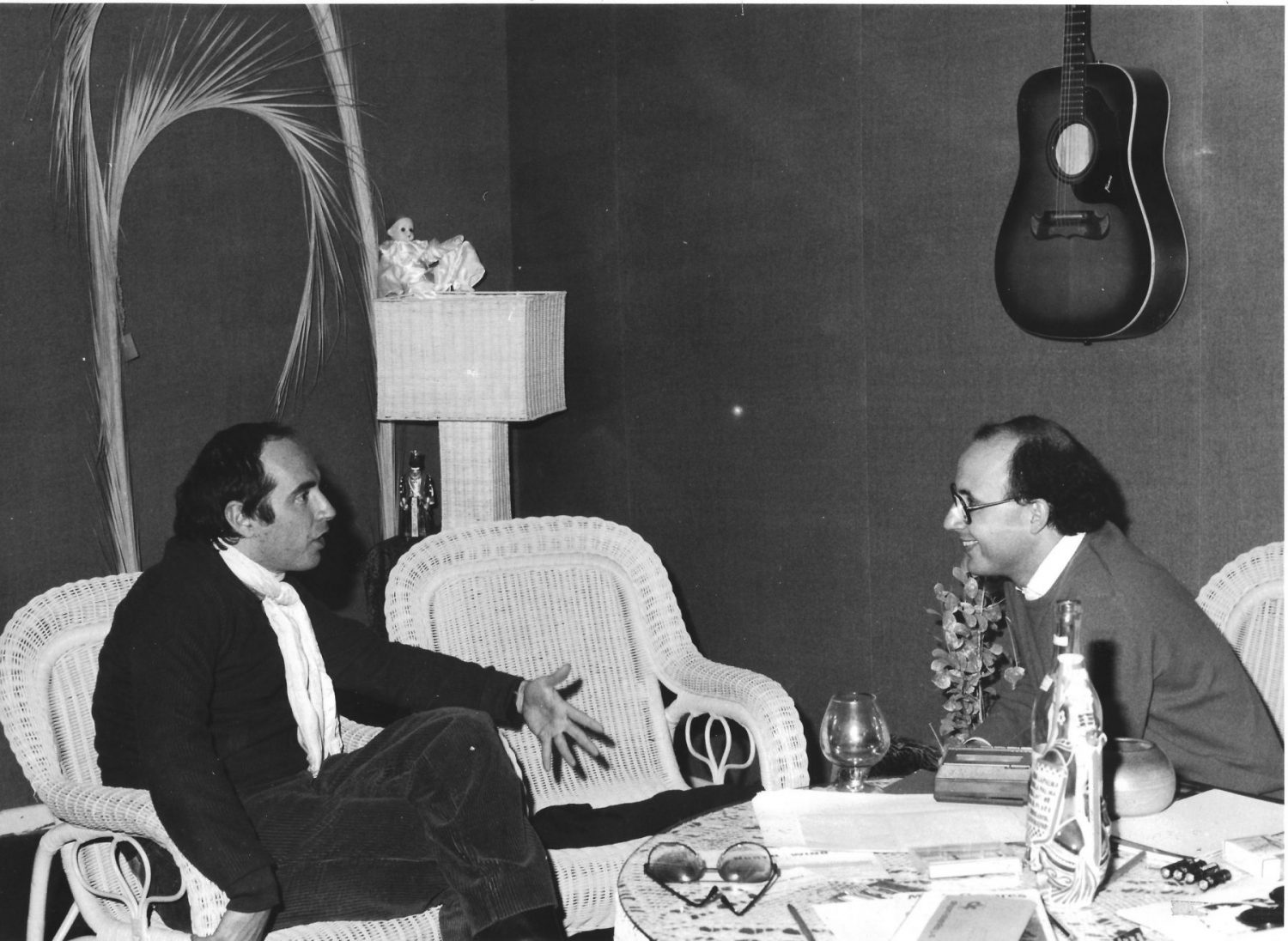
05. LA ENTREVISTA DE PERSONAJE
ÍNDICE 05
05.1 La introducción, ingredientes: retrato, perfil, escena y escenario
05.2 Entrevistas sin preguntas
05.3 Mi idea de entrevista
05.4 Estructuras elementales, el hilo biográfico
05.5 La entrevista y la ficción
05.6 La entrevista breve o caricatura
Propia de magacines y revistas, la voy a llamar simplemente entrevista de personaje y voy a dejar de lado todos esos otros nombres con los que algunos tanto se enredan y entretienen: entrevistas en profundidad o de personalidad o creativas o literarias o de perfil o de retrato…Llámenla como quieran, el nombre no hace la cosa, y convengamos lo substancial: en este tipo de entrevistas, el objetivo es el entrevistado mismo en un sentido integral, completo, personaje y persona a la vez —su vida y su obra y su pensamiento y sus sueños y sus traumas y todo lo que sea de legítimo interés—, aunque puede que tenga una dimensión nomás profesional, como de perfil, o quizá una ambición de retrato personal, moral, ideológico del personaje. Que sea más retrato o más perfil o ambas cosas, dependerá del entrevistado mismo, claro, de nuestros conocimientos y de nuestro interés, del medio, de la ocasión, etcétera. En estas entrevistas cabe todo el personaje visto de todos los modos y de todos los ángulos: instantánea, caricatura, fotografía, radiografía, holografía, biografía… El periodista dispone, pues, de una gran libertad de encuadre, de objetivo, de profundidad, en este tipo de entrevistas, desde el perfil profesional hasta el retrato personal, íntimo. Y una sola restricción, como siempre: debe hacerse leer, debe atrapar el interés del lector, o del oyente, o del espectador, y mantenerlo hasta el final. Y dejar recuerdo en nuestra mente, y un rastro de emoción.
En el capítulo 2 ya avancé que en este tipo de entrevistas en prensa escrita el periodista goza además de notable licencia formal, narrativa, sin otro límite que su talento, su empresa y su público, de modo que puede redactar la entrevista en la forma convencional de diálogo sostenido, o fragmentarlo, pero puede resolverla también mediante una narración en la que, de tanto en tanto, aparezcan fragmentos de diálogo o respuestas aisladas, incluso sin la preceptiva pregunta original. Algunos dirán que en estos casos hablar de entrevistas resulta un tanto impropio y que más bien deberíamos hablar de perfiles, semblanzas, retratos. De acuerdo, sí, ¿y qué? Ya he dicho que, como periodista y como lector, me gustan las entrevistas escritas que transmiten toda la energía de la conversación original, que recrean ese clima tenso e intenso del diálogo de dos personas que se observan, que quizá se admiran o se temen, que recelan, calculan o amagan, que a veces callan, a veces se sinceran y a menudo engañan. Pero esto no quita que a partir de esa misma entrevista oral, otros no puedan elaborar otro tipo de textos que bamboleen entre semblanza, perfil y entrevista. Que esa conversación original admita multitud de soluciones formales, que dependen sobre todo de las intenciones y ambiciones del autor —y de su autoridad profesional, claro— y de los criterios del periódico, eso es cuestión de libertad de creación. Y punto. Luego el resultado ya se verá, si es un gran texto, si es un quiero y no puedo o un me quiero mucho o una chapuza. Y sea lo que sea, a fin de cuentas los lectores ya dictarán su sentencia. Ya dije antes cuáles son mis preferencias, pero este ensayo no es un ni preceptivo ni normativo, su intención es solo descriptiva, explicativa, aunque también crítica, claro está.
Por lo tanto, en este capítulo pretendo abordar todas estas variaciones textuales de la entrevista de personaje y detallar tanto su estructura como sus ingredientes. Y a eso vamos. Como en cualquier entrevista, en estas se suceden también tres voces básicas: el periodista que se dirige al lector, y que sin otro afán que entendernos llamaré Comentario; la periodista que Pregunta y el personaje que Responde. En radio y en televisión, apenas hay otra opción que respetar el orden real de esa alternancia, pero en prensa escrita el autor tiene libertad para hacer lo que crea necesario, oportuno u original o pedante: puede redactar la entrevista de modo que sea un fiel reflejo de la conversación sostenida, de su clima, ritmo y tensión, de sus complicidades y sus recelos, o puede entender que esa conversación cara a cara no es más que la materia bruta o incluso un mero pretexto para fabricar un artefacto más o menos literario de acuerdo con su destreza, ingenio o vanidad. Todo, menos una simple, mera transcripción del diálogo original, que resultaría ilegible o indigesta. La periodista deberá editar todo ese material sonoro —la conversación mantenida—, eso seguro, es imprescindible y será inevitable, pero en el proceso de elaboración de la entrevista escrita, puede casi respetar el flujo original del diálogo, o puede modificarlo poco o mucho, puede corregir o eliminar algunas preguntas o incluso todas, puede cortar algunas o parte de las respuestas, puede fragmentar respuestas demasiado largas y para ello añadir preguntas que no hizo a fin mejorar el ritmo, aunque a veces los listillos aprovechan para colar gracias o ingenios que no tuvieron cuando debían, impostores. En fin, que el margen de manipulación o de corrección o de adaptación o de creación es sustancial.
A partir de esas tres voces fundamentales —C,P,R—, podemos establecer las estructuras textuales básicas de la entrevista de personaje escrita, desde el patrón elemental que arranca con una introducción o presentación y luego la sucesión de preguntas y respuestas sin interrupción —C-P-R-P-R-P-R…—, a la elisión de todas las preguntas —C-R-C-R-C-R-C-R…—, como hacía Porcel en Los encuentros, o bien cualquier combinación de ambas —C-R-P-R-P-R-C-R-P-R-P-R-C-R-P-R-P-R-C…—, de manera que el comentario del periodista sería como un punto y aparte que, a modo de gozne, articularía el flujo de la entrevista como en capítulos, más o menos.
5.1 La introducción, ingredientes: Retrato, Perfil, Escena y Escenario
Lo normal es que cualquier entrevista de personaje, tanto en prensa escrita como en radio o televisión, arranque con una introducción o presentación más o menos larga que por naturaleza pertenece al territorio de lo que llamo de modo general Comentario, solo para subrayar que en ese punto la periodista se dirige al lector, oyente o espectador y no al entrevistado. En esa introducción, y en general en todo el texto que no es ni pregunta ni respuesta, vamos a encontrar siempre cuatro ingredientes básicos que por claridad referencial llamo Escenario, Escena, Perfil y Retrato, amén de cualquier otro comentario que la periodista considere oportuno despachar aprovechando que el Pisuerga pasa por donde convenga. Con Escenario me refiero, claro está, a la descripción que la periodista puede hacer en la introducción o en otro momento de la entrevista del espacio en el que tiene lugar la entrevista. Si ese escenario es particular —la casa de la persona entrevistada, su despacho, su taller,…—, mucho más sentido tendrá la descripción de ese rincón personal en la medida que puede resultar revelador, significativo, del carácter de esa persona a la que vamos a entrevistar, a la que queremos conocer, retratar, desnudar más allá de los tópicos y por encima de prejuicios y cautelas.
Ilustración memorable de este uso y recurso del escenario para retratar y en este caso delatar al bocazas de turno, es la entrevista que hace ya más de un siglo le hizo el escritor y periodista José María Carretero (1887-1951), que luego haría célebre el seudónimo El Caballero Audaz, a Alejandro Lerroux (1864-1949), el político republicano y populista que en los treinta sería por tres veces presidente del Gobierno. Pionero y maestro del género en España sin lugar a dudas, en esa entrevista (Mundo Gráfico, nº 52, 12-10-1912), Carretero formula apenas cuatro preguntas más bien insustanciales que dan pie a cuatro respuestas engoladas y muy solemnes de Lerroux, que el autor revienta con audacia mediante el contraste demoledor entre la enjundia socialista del discurso por una parte, y la primorosa estampa del entonces diputado a Cortes por Barcelona y su señorial residencia madrileña, en la calle de O’Donnell, por otra. Mediante ese telón de fondo de lujo y opulencia que Carretero describe con detalle y subraya casi a traición entre respuesta y respuesta, la elocuencia de Lerroux suena a afectación huera, y su épica revolucionaria se reduce a cháchara de taberna.
—Está acabando de vestirse para visitar al señor Alcorta… Tenga usted la bondad de esperar un momento…
Dijo el ceremonioso secretario, me hizo una cortés reverencia y desapareció.
Hallábame en un magnífico salón biblioteca contiguo al despacho del Sr. Lerroux. La espera podía justificar curiosidades. Empecé mi inventario.
Sobre la mesa de despacho, papelotes con muchas firmas y muchos sellos negros, azules, violetas… debían ser cosa de curia. Los estantes de la biblioteca, repletos de libros, aparecían ordenados con tal simetría y tenían los libros aspecto tan flamante, que producían la impresión de no haber sido consultados nunca; y sin embargo, todo el mundo sabe que Lerroux lee y estudia mucho. El mobiliario, dernier cri y lujosísimo.
Al sentir pasos, adopto una modosa actitud de cortedad e indiferencia. Era el señor Lerroux. Venía ligero, joyante, perfumado, envuelto el recio cuerpo de luchador en un traje gris impecable; crugíale algo el calzado… Un apretón de manos rebosante de cordialidad, acoge mi saludo. Después excusa su tardanza, déjase caer en cómodo sofá y exclama, subrayando las palabras con una sonrisa amiga:
—Supongo que usted vendrá sorprenderme en plena intimidad. ¿Eh?
—Exacto— contesto.
—¡Caramba! El caso es que yo no tengo verdadera vida íntima —y al decir esto palpábase la corbata, procurándole simetría.— Toda mi vida la consagro al partido, a las ideas que defiendo… He aquí mi programa cotidiano: Me acuesto entre doce y una, me levanto entre seis y siete, leo la prensa, escribo las cartas urgentes, dicto la correspondencia más apremiante y de doce a una recibo las visitas. Después como, y por la tarde, o voy al Congreso o trato los asuntos que preocupan mi atención.
—Algo de su carrera política…
—La empecé joven, a los veinte años, interviniendo casi como instrumento inconsciente en el movimiento que acaudillaba Villacampa… Un poco accidentada mi carrera. Ya ve usted, he tenido que ir al terreno ocho veces, la primera con Burell [se refiere a su ‘afición’ a batirse en duelo]; luego he estado cinco veces en la cárcel y dos en la emigración… Ahora es otra clase de lucha, lucha de Parlamento, lucha de meeting, de prensa… ¡qué sé yo!, es un batallar constante por el triunfo de nuestros ideales de partido. Ya conoce usted el programa: es la esencia de la democracia; se diferencia de los demás en su tendencia verdaderamente socialista. Porque nosotros preferimos el procedimiento revolucionario y como medio de acción la organización del partido, no en los estériles comités, meramente políticos, sino en entidades que cumplan una función social, como escuelas, cooperativas, consultorios médicos, agrupaciones de socorros mutuos, etc., etc.
—No soy político, Sr. Lerroux, y no se me alcanza bien la diferencia entre el partido radical y los republicano-socialista y reformista.
—Nuestras diferencias esenciales de doctrina son estas: nosotros somos amantes de la autonomía municipal hasta el federalismo; somos partidarios de la libertad civil y de la emancipación de la conciencia hasta la separación de la Iglesia y del estado; pensamos en la igualdad económica, para llegar a la cual proscribimos las diferencias de clases y preconizamos la supremacía del trabajo sobre el capital, por lo cual, sin establecer pugilatos, creo sinceramente que en la actualidad el radical es el más numeroso y mejor organizado de los partidos republicanos.
Todo aquello me parecía muy bien; la igualdad económica, la abolición de la diferencia de clases… He ahí sin duda la sociedad perfecta…
Sonó el bocinazo de un auto, allá abajo en el patio. Hasta mí llegaba el tufillo acre de la gasolina, mezclado con el grato olor de los muebles ricos y nuevos, de la buena cocina y del hogar confortable.
—¿Cuál ha sido el momento más grato de su vida?…
El Sr. Lerroux contestó resuelto:
—Pues, mire usted, Carretero, una de las más grandes satisfacciones de mi vida la recibí cuando estando celebrando un mitin en Rosario de Santa Fe, donde me hallaba emigrado, me comunicaron por teléfono el cablegrama de mi triunfo en Barcelona y derrota de la Solidaridad.
—Tiene usted un magnífico hotel —dije.
—Sí, es bonito —repuso variando el tono de voz—, sobre todo tiene un gran jardín… ¿Quiere usted verlo?
—Con mucho gusto…
Desde el jardín pasamos a un edificio contiguo donde el Sr. Lerroux ha levantado un gran establecimiento tipográfico para editar obras y tirar El Radical… Abajo, las naves de máquinas; en la planta alta la redacción del diario. Salimos al patio; en el está el garaje con dos magníficos automóviles: un «Mercedes» 20 HP., doble faetón, y un 16 H.P. «Minerva», landolet, que frente a la puerta de la cochera, y con el chauffer a la orden, esperaba a D. Alejandro para marchar. El Sr. Lerroux me invitó a subir en el auto. Partió raudo y a los pocos segundos llegábamos a Mundo Gráfico. En la puerta me despedí del simpático y temido republicano, que partió en su rico automóvil… Mientras se alejaba, me quedé filosofando un poco.
¡La igualdad económica!… ¡Acabar con la abominable diferencia de clases!… Verdaderamente, los ideales del Sr. Lerroux no pueden ser más grandes, más sublimemente redentores…
Podría parecer que no hay segunda intención en esa atenta descripción del lujo que rodea a Lerroux, pero con el comentario final de Carretero, que apunta más hacia el sarcasmo que hacia la ironía, creo que no deja dudas sobre las intenciones del audaz periodista: delatar la impostura y la caradura. De hecho, cuando al cabo de seis años le entrevista de nuevo para la revista Nuevo Mundo (nº 1.297, 15-11-1918), las primeras palabras de Lerroux dan fe de antipatías y pendencias lejanas:
Atajó nuestras excusas con una sonrisa amplia y complaciente de mundano.
—Yo no soy hombre de rencores, ni aspiro a que todo el mundo esté de acuerdo con mis principios políticos; precisamente por tratarse de usted no debía negarme a esta entrevista; con que olvidemos, sobre todo, lo malo que ha escrito usted sobre mí, y yo, por mi parte pienso responder a todas sus preguntas con absoluta sinceridad.
Lo extraño es que ese rifirrafe no acabara en un duelo. Porque si Lerroux era aficionado a resolver las refriegas del honor mediante florete, no lo era menos José María Carretero, un tipo monárquico y muy de derechas, que en 1931, con la llegada de la República y, también, porqué creía que había matado al Conde de los Andes en el que era ya su decimotercer duelo se largó a París con su hija Nanita, que entonces tenía siete años. Entrevistas aparte, Carretero había ganado mucha fama y mucho dinero con un montón de novelas eróticas o medio pornográficas —La bien pagada, De pecado en pecado, Bestezuela de placer…—, sobre todo durante los años veinte, que él mismo editaba. Vendió centenares de miles de ejemplares, muchas fueron traducidas al francés, y no sé si al griego. Vamos, un best seller tras otro, hasta que tuvo que salir por piernas. El mismo Salvador Dalí, aún adolescente en esa época, excitaba a menudo sus fantasmas sexuales con historias eróticas de El Caballero Audaz, y se atormentaba envidiando a esos hombres a los que les gustaba “oír a las mujeres crujir como una sandía”, algo de lo que él no se sentía capaz porque su sexo era “pequeño, triste y blando”, así lo cuenta en sus Confesiones Inconfesables. Y todo esto, ¿a cuento de qué? Ahora viene. Pues al cabo de más de treinta años, cuando empezaba su conquista del dólar bajo la dirección de Gala, una noche, en en un baile benéfico ofrecido por los Knickerbocker en Nueva York, “Dalí se descubre de pronto mirando fijamente a una escultural rubia vestida de rojo que se encuentra al otro lado de la sala. Incapaz de apartar la vista de la súbita y espléndida aparición —así lo cuenta Ian Gibson en su documentadísima biografía del Divino—, se pone de pie y atraviesa la estancia. “Yo soy Sal-va-dor Da-lí”, proclama en inglés. “Quiero verla a usted cada día a partir de ahora. ¿Quién es usted”. ¿Lo adivinan? Era la hija del Caballero Audaz, casada desde hacía algunos años con un ruso, de aquí que por entonces se llamara Nanita Kalaschnikoff. Lo que son las cosas.
Sigamos. Si Escenario es eso, la descripción más o menos intencionada y significativa del lugar de la entrevista, en consecuencia, Escena será el relato de algunos instantes de ese encuentro con el entrevistado, en especial ese primer momento, que acostumbra a ser determinante, altamente revelador y a menudo tenso, sobre todo para la periodista, y las despedidas, que de algún modo recogen el clima y el resultado del diálogo. Como ejemplo del uso periodístico de esos elementos de escenario y escena, veamos un fragmento de la introducción de la entrevista de Oriana Fallaci a Henry Kissinger, en el que la periodista italiana relata los primeros y un tanto angustiosos minutos del encuentro con el entonces ya todopoderoso consejero de seguridad de Nixon en su despacho:
Nos encontramos en la Casa Blanca, el jueves, 2 de noviembre de 1972. Lo vi llegar apresurado, sin sonreír y me dijo: «Good morning, miss Fallaci». Después, siempre sin sonreír, me hizo entrar en su estudio, elegante, lleno de libros, teléfonos, papeles, cuadros abstractos, fotografías de Nixon. Allí me olvidó y se puso a leer, vuelto de espaldas, un extenso escrito mecanografiado. Era un tanto embarazoso estar allí, en medio de la estancia, mientras él leía, dándome la espalda. Era incluso tonto e ingenuo por su parte. Pero me permitió estudiarlo antes de que él me estudiase a mí. Y no sólo para descubrir que no es seductor, tan bajo y robusto y prensado por aquel cabezón de carnero, sino para descubrir que ni siquiera es desenvuelto ni está seguro de sí. Antes de enfrentarse a alguien necesita tomar su tiempo y protegerse con su autoridad. Fenómeno frecuente en los tímidos que intentan ocultar su timidez, y que, en este empeño, acaban por parecer descorteses. O serlo de verdad.
Terminada la lectura, meticulosa y atenta a juzgar por el tiempo empleado, se volvió por fin hacia mí y me invitó a sentarme en el diván. Después se sentó en el sillón de al lado, más alto que el diván, y en esta posición estratégica, de privilegio, empezó a interrogarme con el tono de un profesor que examina a un alumno del que desconfía un poco. Recuerdo que se parecía a mi profesor de matemáticas y física en el Instituto Galileo de Florencia; un tipo al que odiaba porque se divertía asustándome, con la mira irónica, fija en mí, a través de las gafas. De aquel profesor, tenía hasta la voz de barítono más bien gutural y la manera de apoyarse en el respaldo del sillón ciñéndolo con el brazo derecho; el gesto de cruzar las gruesas piernas mientras la chaqueta tiraba sobre el hinchado vientre y amenazaba con hacer saltar los botones. Si pretendía ponerme incómoda, lo consiguió perfectamente.
En este fragmento, no todo es descripción del Escenario o relato de la Escena, aparecen también frases de Retrato, tanto del personaje como de la situación, que junto con el Perfil cierran la lista de ingredientes de la introducción o presentación y del comentario en general. Pero las primeras impresiones de Fallaci —fundamentales para descubrir al tipo que se esconde bajo la máscara arrogante de Kissinger— surgen de esa atenta observación del escenario y sobre todo de la escena, tan reveladora a los ojos de la perspicaz periodista italiana. Si en la entrevista a Lerroux el elemento determinante de la interviú era la descripción detallada, intencionada, del lujoso escenario, a menudo lo que tiene interés no es tanto el espacio, aunque también, sino la escena, sobre todo el relato de esos primeros momentos de indiferencia o de tensión o de desconfianza, en la que la periodista debe estar atenta a cualquier leve gesto expresivo, al tono de las palabras, para esbozar una primera y poderosa imagen de la persona entrevistada. En casos así, el retrato se encabalga sobre el relato de la escena, se conjugan el uno sobre el otro, al igual que se suceden en nuestra cabeza las imágenes y sonidos de nuestros sentidos y las impresiones de nuestra mente, es decir, escena y retrato. Por ejemplo la sabrosa, ágil, vigorosa introducción que Rosa Montero dedicó a Montserrat Caballé (El País, 05-07-1981), en la que la periodista aprovecha su primer tropiezo con la diva, y desde el canijo recibidor de su casa desata su lengua de pizpireta, y con ese relato tan suyo, nervioso y de cuchufleta, nos deja un retrato gracioso, acertadísimo, de esa brusca bienvenida y de esa antipática y huraña señorona soprano:
[Escena] Nos abre la puerta una criadita joven de aire asustadizo: «¿Tienen cita, tienen cita?», pregunta, turulata. «Sí, sÍ». La chica desaparece silenciosamente y nos deja en mitad del recibidor, [Escenario] recibidor de casa más bien modesta, pese a la previsible fortuna de la diva; recibidor de ventana a patio mortecino, recibidor adornado de fruslerías de una estética antigua: espigas de cristal polvorientas y algo rotas, cuadritos de cromos enmarcados. Ni una silla, ni un cenicero. Esperamos a pie firme en la penumbra con complejo de cobradores de la luz en pos de un ama de casa un poquitín morosa. [Escena] Y entonces entra ella, [Retrato] el ama de casa, la diva, la soprano magnífica, la Caballé de exuberante anatomía, meneando su frondosidad carnal dentro de un traje informe estampado en ramajes. La ceja altiva, el paso agobiado, el morro enfurruñado, la mano gordezuela azotando el aire con irritado gesto. «Buenos días», masculla; y su voz, en este tono bajo y coloquial, tiene unas aristas agudas y pitudas, una especie de flato vocálico de mujer gruesa que no deja adivinar la potencia, la riqueza, la delicadeza infinita de su voz profesional. [Escena, Retrato] Da una media vuelta desdeñosa y nos deja para irse dentro de la sala, con un muchacho extranjero que, al parecer, es músico. Montserrat habla con él en un inglés fluido y fácil: «Es que me vienen a hacer una entrevista», cuenta, quejosa, en tono hastiado, y se vuelve hacia nosotros pasando al castellano: «¿Qué duración va a tener la entrevista?». «Me temo que va a ser larga», contesto. «¿Qué duración?», silabea de nuevo, furibunda, con altivez glacial. «Por lo menos una hora». «¿Una hooora?», pita ella con escandalizada pamema. «¡Yo no puedo, uuuna hora!». Bajo la nariz tiene una verruga oronda, esférica, y se le riza el labio de indignación y despecho. Se vuelve hacia el músico y despotrica un ratito en su perfecto inglés: «Quieren uuuuna hora, qué locura; yo no he hecho nunca entrevistas de una hora». Y el muchacho contesta sumiso: «Yes, yes, yes». De nuevo hacia nosotros: «¿Cuántas páginas va a ocupar?», y no pregunta, sino que en realidad ordena. «Pues … », reflexiono en voz alta, «tiene que ocupar como doce folios … ». «¡Que cuántas páginas del periódico va a ocupar!», brama ella en agudos sostenidos. «Cuatro. Del suplemento.» La imagen de tal despliegue de papel parece calmar un tanto sus ansias asesinas. Frunce la boca con mohín pueril, refunfuña tibiamente ante el inglés: «Si yo lo llego a saber antes; yo no he hecho nunca, nuuunca, una entrevista de una hora. La más larga que he dado ha sido de veinte minutos. Una hora, ¿dónde se ha visto? ¡Ni tan siquiera estuve tanto tiempo con los del Reader’s Digest!», clama con delectación, proyectando un hociquillo al aire, como resaltando lo inconmensurable del disparate, la pretensión exorbitada, su paciencia. «Esperen», concluye al fin, hacia nosotros; «pero, desde luego, no puedo concederles tanto tiempo». Entonces el chico se sienta al piano y ella empieza a tararearle, muy bajito, fragmentos musicales, impartiendo profesionales y rápidos mandatos: «You play; tururú, turururé, turururú, and I sing here: ahahá, ahaháhaha, ahá». Y el otro, bajo sus gorgoritos en sordina, gorgoritos de oro, gorgoritos divinos de mejor soprano del mundo, contesta incesantemente: «OK, OK, OK». «y aquí tocas turu turururú, rurú, en este solo de piano, y luego entro yo; ahahahá, ahhhhhh, ah, ah, ah». «OK,OK, OK». Al cabo termina su trabajo, despide en la puerta al chico con ese aire de generosa resignación de quien va a enfrentarse con unos pelmas, se vuelve hacia nosotros y nos franquea el paso hacia el salón, señalándonos el sofá con un gesto de su ceja depilada y levantisca.
Y, de pronto, el paisaje de su rostro cambia. De pronto, se le dibuja en los mofletes una serena y afable cortesía doméstica. De pronto, nos pregunta, obsequiosa, si queremos tomar algo, y lo dice con una amabilidad de ama de casa, de platito con pastas a las seis. Nosotros, en un arrebato de dignidad infantil, rechazamos la oferta bebestible. Ella, en cambio, pide un café muy dulce, porque desde su infancia, dura, enfermiza y carente, desde su tuberculosis, le quedó una falta de glucosa que le obliga a consumir azúcar todo el rato.
Observa Montserrat cómo dispongo sobre la mesa los pertrechos grabadores y exhala un suspiro avieso y diminuto: Ay; menos mal; va a grabar usted la entrevista».
–¿Por qué ese ay; menos mal? ¿Por miedo a tergiversaciones?
–Bueno, lo puede usted tergiversar, pero así sabe seguro, por lo menos lo saben usted y su conciencia, lo que yo he dicho de verdad (en tono picajoso y molestón).
–¿Por qué está usted tan a la defensiva?
–Nooooo; yo soy así… —y lo dice suavona, endulzando mucho la voz, confitando el gesto.
Si distingo entre Retrato y Perfil no es con ánimo teorizante sino para señalar que una cosa es la valoración o juicio personal que nos merece alguien, sea el entrevistado o sea otro personaje que aparece en el texto —“no es seductor, tan bajo y robusto y prensado por aquel cabezón de carnero”—, o la impresión o reflexión que nos provoca algo —“Era un tanto embarazoso estar allí, en medio de la estancia, mientras él leía, dándome la espalda. Era incluso tonto e ingenuo por su parte. Pero me permitió estudiarlo antes de que él me estudiase a mí.” —, y otra muy distinta son los datos que aportamos como relevantes para presentar y conocer al entrevistado. En un caso expresamos abiertamente nuestra opinión sobre las personas, los escenarios o los hechos, mientras que en el otro recogemos aquellos datos, declaraciones, documentos, anécdotas, comentarios, rumores…, que a nuestro criterio mejor explican la vida y la obra y la manera de ser de nuestro entrevistado. En un sentido estricto, el Retrato solo incluye la descripción física y del carácter del personaje, pero quizá podríamos asimilar a esta misma categoría los comentarios o las impresiones que nos suscita el escenario y la escena; en ese caso, Retrato abarcaría todo comentario de opinión en general. Pero quizá sea más claro y más apropiado restringir la idea de Retrato a la descripción física, psíquica y moral del personaje, y clasificar todo lo que son impresiones y reflexiones sobre la escena y el escenario bajo su propia referencia, de modo que Escenario y Escena se refieran no sólo a la descripción del espacio o al relato de lo acontecido, sino también a cualquier comentario, reflexión, opinión o juicio sobre ese lugar o ese encuentro.
En definitiva, pues, los ingredientes de toda presentación o introducción de una entrevista de personaje son el Escenario y la Escena —que incluyen elementos descriptivos y narrativos pero asimismo comentarios y opinión en general sobre el lugar y el encuentro—, y el Perfil y el Retrato. Por ejemplo, en la presentación que Iker Seisdedos hizo del Pulitzer David Remnick, director de The New Yorker, en una entrevista que publicó El País Semanal (nº 1.774, 26 de setiembre de 2010), aparecen claramente los ingredientes principales de esos párrafos introductorios. Si dejamos aparte el párrafo en que Seisdedos describe y aplaude el periodismo que defiende Remnick, vemos que el retrato se limita a cuatro pinceladas disueltas en el relato, que es la forma en que a menudo se resuelven los comentarios de todo tipo, arraigados en la masa madre de los hechos y los datos:
[Escenario, Escena] Si no es en esta planta, la cima del mundo no debe de andar demasiado lejos. David Remnick, director de la revista The New Yorker, señala a través de los enormes ventanales de su despacho, en el piso 20º del edificio de Condé Nast, un punto indeterminado más allá de la antigua y de la nueva sede de The New York Times y de los luminosos de Times Square que parecen desplegarse en un pase privado para sus ojos. Al otro lado del río y de la soleada, sucia, estrecha y ruidosa Manhattan apunta a algo que debe de ser Hackensack, en las profundidades de la vecina Nueva Jersey, y exclama con indisimulado orgullo: «¡De allí provengo!».
[Perfil, Retrato] De cómo Remnick, de 51 años, casado y con tres hijos, abandonó el lugar en el que creció como el descendiente de un dentista y una profesora de arte de origen judío para acabar dirigiendo los designios del boletín oficial de la progresía estadounidense y del periodismo de calidad, encaja bastante en la clase de historia de superación americana basada en el talento y el trabajo duro. Graduado en Literatura Comparada por Princeton y brillante reportero deportivo en su juventud (es célebre un perfil suyo de Muhammad Ali, de próxima publicación en España), su labor de cronista del agonizante comunismo como corresponsal en Moscú para The Washington Post le valió en 1994 un Premio Pulitzer por el libro de ensayos La tumba de Lenin. Los últimos días del Imperio Soviético.
[Perfil, Retrato] Ingresó en la plantilla de The New Yorker hace 18 años y sucedió en la dirección a la enérgica y un tanto alocada y derrochadora Tina Brown en 1998. En este tiempo ha colocado la revista en una envidiable posición para enfrentarse a los retos (la caída publicitaria, la falta generalizada de interés, el acoso digital) que desafían la mera existencia de la prensa tradicional. Algo que es y seguirá siendo The New Yorker a sus 85 años de orgullosa periodicidad semanal, extrema reverencia por el texto, la ficción y el humor clásico y escasas concesiones a los alardes fotográficos.
[Perfil] Bajo el mandato de Remnick, las ventas y las suscripciones han aumentado (hasta dejar atrás el millón de ejemplares) y, en medio de un escenario de debacle de ingresos (un 24% menos de publicidad solo el año pasado), la suya es la única revista que no se ha visto obligada a recortar gastos en la todopoderosa Condé Nast, gigante en problemas como el resto de los de su especie y propietaria de Vogue, Glamour o Vanity Fair.
[Retrato, Perfil] En la era de la pandemia de los blogs, de la información como ilusión de conocimiento y de las aplicaciones para iPad, la receta de Remnick confía su relevancia en la vieja fórmula del periodismo de calidad: piezas largas sobre asuntos serios, escrupulosamente enfocadas y contrastadas con fiereza. Es la misma clase de retórica que desplegará durante la larga conversación para tratar de la publicación en España de uno de los lanzamientos de no ficción más exitosos de este año en Estados Unidos. El puente. Vida y ascenso de Barack Obama (Debate) es el monumental reportaje de Remnick sobre el camino que llevó a un negro, de madre estadounidense y padre keniano, a las puertas de la Casa Blanca como el genuino heredero del movimiento por los derechos civiles.
[Escenario, Escena, Perfil] En un despacho ordenado, extrae de una nevera refrescos dietéticos y se mueve entre portadas enmarcadas de The New Yorker, un frío retrato de Putin del fotógrafo Platon y primeras planas de sus años en Moscú firmadas por él mismo y apoyadas en la pared. Remnick perseguirá la palabra justa y el dato adecuado como el reportero riguroso que, antes que nada, se considera. Mientras, al otro lado de la puerta trabaja en oficinas individuales la Redacción de la revista, con su legendario escuadrón de fact checkers, división dedicada a destripar cada pieza aspirante a publicación para comprobar la veracidad de cada dato, cita y afirmación.
[Retrato, Escena] Esos viejos reporteros que ejemplifican la pérdida de ciertos valores de la profesión en el hecho de que las redacciones se hayan convertido en sitios más civilizados no encontrarían, a buen seguro, indicios de vida periodística en este silencioso lugar. «Todo ha cambiado», admite Remnick. «Antes reinaba el sonido de las máquinas de escribir, la gente se gritaba cosas horribles, se fumaba y alguien siempre estaba borracho. Cuando empecé en el periodismo era de otra manera».
En esta entrevista al director de The New Yorker, todo lo que he convenido en llamar Comentario termina ahí, con esos siete primeros párrafos. A partir de ese momento, el periodista ya no vuelve a dirigirse al lector, y la entrevista es una secuencia de tres docenas preguntas con sus respuestas hasta el final, o sea, la última respuesta a la última pregunta. Desde hace ya algún tiempo, las entrevistas de personaje en los periódicos españoles de mayor tirada —El País o La Vanguardia, por ejemplo— tienden hacia este tipo de estructura elemental, en la que los comentarios del periodista sobre el escenario y el encuentro, los apuntes de retrato y perfil, se circunscriben a los párrafos de una introducción más o menos larga, de modo que el diálogo ininterrumpido recupera su protagonismo natural y el vaivén reconstituido de preguntas y respuestas alcanza todo su nervio y esplendor o, si fuera el caso, toda su insípida banalidad. No siempre ha sido así. Durante años, parecía que respetar esa estructura de mímesis del diálogo era cosa de periodismo menor, plano, prosaico, sin distinción, de modo que el genio, la gracia y ambición del periodista eran proporcionales a su capacidad para destripar la estructura básica de diálogo de la entrevista, para eliminar sobre todo las preguntas y, en su lugar, rellenar el texto con sus comentarios. Al revés, yo siempre he creído que donde hay que concentrar el talento, la lucidez y la ironía es en las preguntas y en la estrategia, y aunque puedas dedicar tu mejor literatura a los párrafos introductorios, no habrá mejor retrato del personaje que el que consigas con tus preguntas, o sea, con sus respuestas y sus evasivas y sus silencios y sus dudas y sus contradicciones. Veamos: si nuestras preguntas son parte fundamental de la conversación original, ¿eliminarlas del texto no va a perjudicar a la entrevista? Y viceversa, si liquidamos las preguntas. ¿no va a parecer que eran insustanciales o, peor aún, que ni siquiera las hubo? No pretendo ser dogmático, solo razonar los pros y los contras de una y otra forma de entrevista, y el porqué de mis preferencias.
5.2 Entrevistas sin preguntas
Entiendo y no rechazo que eliminar las preguntas pueda ser una fórmula razonable en aquellas casos en los que más que preguntar vamos a escuchar y a observar a nuestro personaje, en las que más que interrogar le pedimos a nuestro entrevistado que nos hable sobre asuntos diversos, de su vida, del mundo o de lo que sea, sólo para oír qué dice y ver qué piensa. Y todo eso a fin de que algunos fragmentos de esas declaraciones nos permitan elaborar no tanto una entrevista sino un perfil o una semblanza, porque el diálogo va a desaparecer y en su lugar surgirá la voz de comentario del periodista como único hilo conductor del texto. Y aunque la voz del personaje aparezca con el preceptivo guión de diálogo, no habrá diálogo ninguno, y sus palabras parecerán más una ilustración que una respuesta. Y aún dando por hecho la gracia y el talento literario del periodista, en textos así, mi mayor objeción será la falta o pérdida progresiva del ritmo, la fragmentación y la monotonía crecientes del texto, el pronto agotamiento de la fórmula. Vamos a ver un ejemplo, la entrevista o mejor dicho semblanza que un alumno mío, Alberto Barrantes, le hizo hace más de veinte años a Paco Candel (1925-2007). Nadie le habló de fórmulas ni de estructuras, era su primera entrevista, estaba en tercero de carrera, pero tenía mucho talento literario, no dejaba nunca de asombrarme, le llamaba el pequeño Delibes, publicó un libro de relatos estupendo, Dejando atrás las encinas (1991), y luego le perdí la pista, una pena. Barrantes fue a ver a Candel a su casa, a las espaldas de esa montaña de Montjuïc donde al cabo de un par de años tendrían lugar las gloriosas y emotivas Olimpiadas de Barcelona 92, turistas para siempre. Barrantes, un chico discreto, más bien tímido, no solo escribe bien, sino que es un gran observador, capaz de condensar en apenas tres líneas —las que abren el segundo párrafo— el mejor retrato que nunca se haya escrito de Candel:
A veces olvidamos que existen las trastiendas. Dormimos plácidamente el sueño del progreso y nos dejamos llevar por la ilusión de un magnífico bazar multicolor donde se apiñan el último modelo de la Ford, los sedosos ropajes traídos de París y la computadora que ordena tu memoria, garantiza el futuro y baila sevillanas cuando se lo propone. Entonces nos despierta su palabra y nos recuerda que detrás de los escaparates se encuentran las trastiendas. En ellas se agolpan personas que tienen que pedir para seguir viviendo, prostitutas que malvenden su cuerpo en alguna oscura calle del Raval y borrachos que fenecen ahogados en su oceánico vómito de barrecha.
Aunque él no lo quiera, Candel siempre será recordado como autor de libros sobre pobres.
—No todas mis novelas hablan de la pobreza, lo que pasa es que la gente no ha leído toda mi obra. Yo, como tantos otros, estoy encasillado. Soy fruto de un cliché. Recuerdo que los dibujantes de las portadas de mis novelas ni se las leían ni me preguntaban el tema que trataban. Siempre dibujaban barracas.
Con su camisa de algodón y sus pantalones de pana, sentado en el comedor de su casa mientras bebe un vaso de cerveza, Candel parece un obrero jubilado al que no le alcanza la pensión. Nadie diría que es un autor de éxito. Todo en él rezuma la sencillez propia de quien ha limpiado cedazos, tapado bocas de horno y quitado rebabas en un taller cerámico antes de vender veintiuna ediciones de Donde la ciudad cambia su nombre, la sencillez de quien ha manchado sus manos apretando tornillos antes de que Els altres catalans, su obra «emblemática», se convierta en uno de los más importantes best-sellers de la obra escrita en catalán. Porque Candel, antes de ser escritor, trabajó en un taller de cerámica, fue mecánico, decoró objetos de vidrio, diseñó piezas de bisutería y ejerció como contable. Cuando dice que ser obrero no es ninguna ganga, lo hace con conocimiento de causa. Su llegada a la literatura fue un poco tardía. Siempre había soñado con ser pintor. La idea de escribir le vino a la cabeza durante el período que estuvo convaleciente de su segunda tuberculosis (la primera la padeció durante el servicio militar). Escribió su primera novela a la edad de 26 años. La presentó al Nadal y «no pasó nada». Su segunda obra, Hay una juventud que aguarda, sí fue publicada.
Siguió trabajando como contable pues aún no podía vivir de la literatura. Entonces conoció una obra de Gilbert Cesbron, Los santos van al infierno, que fue determinante para su futuro.
—Esta literatura de tipo social que hacía Cesbron me abrió los ojos. Pensé: «no es necesario que busques argumentos complicados si los tienes alrededor tuyo». Entonces escribí Donde la ciudad cambia su nombre. En esa novela explico lo que pasa en un barrio como las Casas Baratas.
El éxito de esta novela le permitió dejar su trabajo de contable. Desde entonces solo se ha dedicado a escribir paseando su pluma tanto por la novela como por el ensayo. Moviéndose más a gusto en el terreno de la primera, es probablemente el ensayo el que le ha proporcionado más fama. Tanto en un género como en otro, Candel ha seguido casi siempre el camino de una literatura social y reivindicativa, una literatura que descubre las cloacas del sistema.
—Siempre he querido hacer una literatura artística y emotiva, pero útil a mi sociedad, a mi gente y a mi momento. Realmente me gustaría quitarme de encima todo ese carácter reivindicativo, porque la literatura no es eso, es algo más. También es verdad que no he hecho mucho por cambiar. Aunque me parece válido, el arte por el arte no me entusiasma.
Por eso rechaza la escritura alambicada» que , según él, realiza últimamente Camilo José Cela. Por eso prefiere a Miguel Delibes y admira las obras de Josep Pla y Pío Baroja. Como éste útimo, Candel quiere escribir «para los soldados y para las criadas, para los tontos y para los listos, para los ricos y para las pobres». Candel quiere que todo el mundo lo lea y que cualquiera pueda comprenderle.
—Mi satisfacción más grande es conseguir que la gente entre en el mundo de la lectura a partir de mis libros. Esto no podría conseguirlo si hiciese una escritura alambicada.
Guiado por este principio, Candel construye una obra donde la claridad expositiva prima sobre toda veleidad de floritura lingüística. Tal vez por eso, su obra parece estar escrita a vuelapluma.
—La gente cree que escribo de un tirón, y no es así. Hoy, por ejemplo, sólo he hecho diez líneas de la novela que preparo. Soy una calamidad escribiendo. Me cuesta escribir. Me canso enseguida. Me pongo a escribir y pienso: «tendrías que estar leyendo». Me pongo a leer y digo: «tendrías que estar escribiendo». Soy culo de mal asiento.
Inmerso siempre en el mar tenebroso de la duda, Candel no cree en nada. Es una persona de apariencia frágil y natural escéptico. Declarándose agnóstico, es capaz de ir a misa si sabe que cantan gregoriano. Se interesa por los ovnis pero se desilusiona si no aterriza uno en su terraza. Ama la democracia pero se plantea su validez si su existencia supone la perpetuación de las diferencias de clases. Odia las dictaduras mas defiende el régimen castrista. Si Candel fuese un personajes evangélico, seguramente sería Santo Tomás. Necesita meter sus manos en la llaga para poder creer.
—Fui muy creyente de niño y poco a poco fui perdiendo la fe. No la perdí porque me desengañasen los curas. A mí no puede desengañarme un cura porque sé que es una persona. Yo, en cierto modo, soy un cura frustrado. La ciencia es, probablemente, la que ha hecho que no crea en este Dios unamoniano que te juzgará algún día. Además, me temo que no existe el alma, que no hay nada más allá de la muerte. Todo se reduce al funcionamiento de unos engranajes cerebrales que producen sensaciones, sentimientos y pensamientos.
A Candel le sabe muy mal que con la muerte se acabe todo. También le sabe muy mal que la gente de este país no sea capaz de ponerse de acuerdo para solucionar un tema como el de la pobreza.
—Todos se quieren apuntar los éxitos. Todos se tienen envidia. Las asociaciones de vecinos envidian al concejal y el concejal desconfía de los otros. Esto esteriliza cualquier acción. Hay demasiado afán de protagonismo y mucha desconfianza. La gente piensa que los demás vienen a meterse en su tenderete. Las ganas que tienen todos de salir en la foto me deja alucinado.
Candel conoce bien a los políticos porque tiene experiencia como tal. Fue elegido senador en las primeras elecciones democráticas y ha desempeñado, entre otros, el cargo de concejal de Cultura en L’Hospitalet. Cercano siempre al PSUC, jamás ha sido militante por pereza o por indisciplina. Afirma que el político, en cierto modo, está aislado de lo que pasa en la calle y si ocupa un cargo, comenta, “está rodeado de aduladores que sólo le dicen lo que quiere oír».
Candel acaba poco a poco su cerveza. Sus pequeños ojos se cubren con un velo suave de tristeza cuando miran desde la terraza la montaña de Montjuïc. Sobre ella, al lado del estadio olímpico, se encuentra el futuro Palau Sant Jordi con su majestuosa cúpula diseñada por un arquitecto japonés. El rostro redondeado de Candel, adornado con su barba completamente blanca, se ensombrece cuando piensa en todo el dinero que está costando preparar las Olimpiadas del 92, un dinero que podría ser destinado a eliminar las bolsas de pobreza existentes en Barcelona.
En el texto de Barrantes —Paco Candel, la voz de los que nunca opinan—, se advierten, a mi modo de ver, todos los riesgos y problemas de este tipo de entrevistas. Aunque no hay preguntas, o justamente porque no hay preguntas, se ve la constante preocupación del autor por disimular el salto entre su Comentario y la Respuesta, por dar continuidad al texto y evitar ese peligro evidente de monólogos en paralelo. La solución habitual es resolver la última frase del párrafo que precede a la respuesta —que más que respuesta parece ilustración, como ya dije antes— como una alusión a la pregunta que no está o una referencia más o menos concreta al asunto que aborda la respuesta. Esto se ve claramente ante la primera respuesta, donde Barrantes resuelve la pregunta que no está mediante una frase aparte que sugiere el asunto que luego Candel aborda: “Aunque él no lo quiera, Candel siempre será recordado como autor de libros sobre pobres”. Y con esa frase alusiva se evita el descosido y se da paso a las palabras pero no a la voz de Candel, porque más que una respuesta eso parece una cita, una ilustración. Y lo mismo sucede con la segunda, porque tras un largo y hermoso párrafo de perfil y retrato —“Con su camisa de algodón y sus pantalones de pana, sentado en el comedor de su casa mientras bebe un vaso de cerveza, Candel parece un obrero jubilado al que no le alcanza la pensión˝—, Barrantes advierte que no puede pegar la respuesta así por las buenas, sin un anuncio o presentación a falta de pregunta, y por eso se ve en la necesidad de resolver el tránsito hacia la respuesta mediante un párrafo aparte que no es más que una paráfrasis de la pregunta a la que sustituye y suplanta… “Siguió trabajando como contable, pues aún no podía vivir de la literatura. Entonces conoció una obra de Gilbert Cesbron…”
A mi modo de ver, ese recurso de sustituir la pregunta por una paráfrasis más o menos conseguida no aporta mucho a la entrevista, y en cambio le quita agilidad y ritmo, sobre todo si esa fórmula de erradicar cualquier pregunta se convierte en técnica exclusiva, obsesiva, porque a medida que la entrevista avanza, resulta más monótona, más pesada. En esta entrevista a Candel, la estrategia funciona bien en los primeros párrafos, sobre todo hasta la segunda respuesta, porque no son meros sustitutos de preguntas eliminadas, sino fragmentos bien acabados de retrato y perfil del entrevistado. En cambio, a partir de la segunda respuesta, y en las tres siguientes, los comentarios que las anteceden son simples paráfrasis de las preguntas, que a mi entender aportan poco a la entrevista, más bien la entorpecen. Y como más larga sea, más tediosa se hará la entrevista, más molesta la técnica, por lo menos para mí. ¿Qué le aconsejé entonces? Pues resolver ese fragmento central de la entrevista sin paráfrasis, con preguntas, porque le daría un cambio de ritmo al texto, y además le permitiría encarar ese tramo final en el que el periodista recupera el sentido del retrato —“Inmerso siempre en el mar tenebroso de la duda, Candel no cree en nada…˝— con otra alegría, porque esa variación técnica evitaría la creciente monotonía. En definitiva, tras esos primeros párrafos de abundante retrato y perfil, no le iría nada mal a la entrevista, creo, un cambio de ritmo con media docena de preguntas y respuestas, para luego cerrar como al principio, con dos o tres pedazos de retrato y perfil que concluyen con un último y emotivo párrafo de escenario y escena. Es una opción y, a fin de cuentas, una decisión del periodista. Y para que se pueda no sólo entender, sino ver y comparar lo que explico, expongo una versión elemental, sin alardes, de la entrevista, sin otra pretensión que ilustrar los cambios propuestos, en negrita: no sólo he ‘recuperado’ esas preguntas eliminadas sino que además he reconvertido en respuesta las palabras de Candel que el periodista recogía en sus comentarios; incluso he resituado ese fragmento final sobre política como cierre del diálogo. Los lectores tienen la palabra.
Con su camisa de algodón y sus pantalones de pana, sentado en el comedor de su casa mientras bebe un vaso de cerveza, Candel parece un obrero jubilado al que no le alcanza la pensión. Nadie diría que es un autor de éxito. Todo en él rezuma la sencillez propia de quien ha limpiado cedazos, tapado bocas de horno y quitado rebabas en un taller cerámico antes de vender veintiuna ediciones de Donde la ciudad cambia su nombre, la sencillez de quien ha manchado sus manos apretando tornillos antes de que Els altres catalans, su obra «emblemática», se convierta en uno de los más importantes best-sellers de la obra escrita en catalán. Porque Candel, antes de ser escritor, trabajó en un taller de cerámica, fue mecánico, decoró objetos de vidrio, diseñó piezas de bisutería y ejerció como contable. Cuando dice que ser obrero no es ninguna ganga, lo hace con conocimiento de causa. Su llegada a la literatura fue un poco tardía. Siempre había soñado con ser pintor. La idea de escribir le vino a la cabeza durante el período que estuvo convaleciente de su segunda tuberculosis (la primera la padeció durante el servicio militar). Escribió su primera novela a la edad de 26 años. La presentó al Nadal y «no pasó nada». Su segunda obra, Hay una juventud que aguarda, sí fue publicada, aunque sin demasiada fortuna. Siguió, pues, trabajando de contable, porque la literatura no daba aún para vivir. Entonces, una obra de Gilbert Cesbron le señaló su futuro:
—Leí Los santos van al infierno, y esa literatura de tipo social que hacía Cesbron me abrió los ojos. Pensé: «no es necesario que busques argumentos complicados si los tienes alrededor tuyo». Entonces escribí Donde la ciudad cambia su nombre. En esa novela explico lo que pasa en un barrio como las Casas Baratas.
—Fue su primer éxito, antes de que llegara la fama con Els altres catalans, un ensayo sobre la emigración que vendió 30.000 ejemplares en tres semanas. Parece que eso del arte por el arte no va con usted, que lo suyo es la literatura social y reivindicativa…
—Bueno, siempre he querido hacer una literatura artística y emotiva, pero útil a mi sociedad, a mi gente y a mi momento. Realmente me gustaría quitarme de encima todo ese carácter reivindicativo, porque la literatura no es eso, es algo más. También es verdad que no he hecho mucho por cambiar. Aunque me parece válido, el arte por el arte no me entusiasma. Digamos que no me interesa la escritura alambicada del último Camilo José Cela. Prefiero a Miguel Delibes. Y admiro a Josep Pla y a Pío Baroja.
—Alguien ha dicho que la suya es una literatura para obreros. ¿Para quién escribe?
—Como decía Baroja yo quiero escribir para los soldados y para las criadas, para los tontos y para los listos, para los ricos y para las pobres. Quiero que cualquiera pueda leer mis libros, que cualquiera pueda comprenderlos. Mi satisfacción más grande es conseguir que la gente entre en el mundo de la lectura a partir de mis libros. Esto no podría conseguirlo si hiciese una escritura alambicada.
—Y haciendo de la sencillez su estilo, ¿no teme que le tachen de escribir a vuela pluma?
—La gente cree que escribo de un tirón, y no es así. Hoy, por ejemplo, sólo he hecho diez líneas de la novela que preparo. Soy una calamidad escribiendo. Me cuesta escribir. Me canso enseguida. Me pongo a escribir y pienso: «tendrías que estar leyendo». Me pongo a leer y digo: «tendrías que estar escribiendo». Soy culo de mal asiento.
—También en política. Usted fue elegido senador en las primeras elecciones, poco después concejal de cultura de l’Hospitalet y pronto abandonó la política profesional. ¿Por qué?
—Siempre me he sentido cercano al PSUC, aunque nunca haya sido militante, quizá por pereza, quizá por indisciplina. Y en poco tiempo me di cuenta de que, en cierto modo, el político está aislado de lo que pasa en la calle, y si ocupa un cargo, mucho peor, porque siempre está rodeado de aduladores que sólo le dicen lo que quiere oír.
—¿Decepcionado, pues, de la política?
—Más bien, sí. Todos se quieren apuntar los éxitos. Todos se tienen envidia. Las asociaciones de vecinos envidian al concejal y el concejal desconfía de los otros. Esto esteriliza cualquier acción. Hay demasiado afán de protagonismo y mucha desconfianza. La gente piensa que los demás vienen a meterse en su tenderete. Las ganas que tienen todos de salir en la foto me deja alucinado.
A Candel le sabe muy mal que la gente de este país no sea capaz de ponerse de acuerdo para solucionar un tema como el de la pobreza. Inmerso siempre en el mar tenebroso de la duda, Candel ya no cree en nada. Es una persona de apariencia frágil y natural escéptico. Declarándose agnóstico, es capaz de ir a misa si sabe que cantan gregoriano. Se interesa por los ovnis pero se desilusiona si no aterriza uno en su terraza. Ama la democracia pero se plantea su validez si su existencia supone la perpetuación de las diferencias de clases. Odia las dictaduras mas defiende el régimen castrista. Si Candel fuese un personajes evangélico, seguramente sería Santo Tomás. Necesita meter sus manos en la llaga para poder creer.
—Fui muy creyente de niño y poco a poco fui perdiendo la fe. No la perdí porque me desengañasen los curas. A mí no puede desengañarme un cura porque sé que es una persona. Yo, en cierto modo, soy un cura frustrado. La ciencia es, probablemente, la que ha hecho que no crea en este Dios unamoniano que te juzgará algún día. Además, me temo que no existe el alma, que no hay nada más allá de la muerte. Todo se reduce al funcionamiento de unos engranajes cerebrales que producen sensaciones, sentimientos y pensamientos.
A Candel le sabe mal, muy mal que con la muerte se acabe todo. Sentado en su terraza, acaba poco a poco su cerveza y sus pequeños ojos se cubren con un velo suave de tristeza mientras mira la montaña de Montjuïc. Sobre ella, al lado del estadio olímpico, se encuentra el futuro Palau Sant Jordi con su majestuosa cúpula diseñada por un arquitecto japonés. El rostro redondeado de Candel, adornado con su barba completamente blanca, se ensombrece cuando piensa en todo el dinero que está costando preparar las Olimpiadas del 92, un dinero que podría ser destinado a eliminar las bolsas de pobreza existentes en Barcelona.
Durante la década de los 80, algunos periodistas llevaron este modelo de entrevista sin preguntas hasta el límite. Y aunque esto puede funcionar más o menos en algunos tramos, más pronto que tarde surgen los peligros que entraña dicha fórmula: primero, la pérdida del ritmo y la cadencia, justamente por esa continua discontinuidad del texto; y segundo, la creciente degradación de los comentarios, que si en un principio conjugan luminosas pinceladas de retrato con fragmentos de escena y escenario, luego, a medida que la entrevista avanza, se empobrecen y se reducen a meras paráfrasis de las preguntas que tienden al artificio y la ortopedia estilística. Y además, como que lo que debería ser un vivo vaivén es un diálogo roto, se tiende a concentrar mucho texto en las respuestas, o sea, respuestas cada vez más largas, cosa normal, porque tanto andar a la pata coja, aburre y cansa, y también porque al final uno se harta de pergeñar tanta paráfrasis, de concebir tanto circunloquio. Y a veces, esta fórmula parece más una impostura que una estructura. Me explico. Una entrevista tal como yo la entiendo, que se ha de justificar y defender tanto por las respuestas obtenidas como por las preguntas formuladas, exige una minuciosa, intensa, atenta preparación —de la documentación a la estrategia y el guión—, y entonces una estructura de este tipo, sin preguntas, puede ser una manera de hacer pasar por entrevista lo que en el mejor de los casos fue una conversación, de la que luego se aprovechan media docena de pedazos adornados, eso sí, con todo tipo de coloretes literarios y retóricas cosméticas ad maiorem gloriam del abajo firmante de turno.
Para ilustrar los inconvenientes de estas estructuras, examino con cierto detalle una larga entrevista que el periodista Joan Barril hizo a mediados de los ochenta (El Món, 24 mayo 1985) al entonces secretario del PCE Gerardo Iglesias. Barril se cita con el político comunista en un restaurante de Barcelona. En los primeros párrafos, parece que el encuentro —quizá fue una cena, aunque no queda claro—, se va a convertir en la percha literaria de la entrevista. O sea, que la voz principal del texto será la del periodista, que retratará una y otra vez a Iglesias —como político, como líder, como hombre, como imagen—, y lo retratará con primeros planos y planos secuencia, y que además relatará la escena y describirá el escenario de esa entrevista de noche. Y como complemento de esa voz principal del periodista, las palabras del secretario general del Partido Comunista aparecen entre párrafo y párrafo, más como una ilustración de lo dicho que como respuesta a una pregunta de soslayo: una alusión más o menos directa al asunto que pretende atenuar el salto del comentario a la respuesta sin pregunta interpuesta.
En el restaurante «Giardinetto», dicen que se ha hecho de noche. Las mesas se adivinan bajo las velas. Un pianista toca el piano con una mano y con la otra un vibráfono. A la hora de las brujas aparecen unos bigotes compactos y rectangulares, abiertos como un paraguas de sonrisas. Les sigue de cerca Gerardo Iglesias, secretario general del Partido Comunista de España. Treinta y nueve años. Minero a los dieciséis. Casado a los dieciocho. Tiene un hijo de veintiún años que está a punto de ser ingeniero. Siete años de cárcel. Expulsado de diez empresas y ahora, precisamente, conservador del patrimonio histórico del comunismo español. Cuando los mirones hacen la visita turística al actual PCE le preguntan por Santiago Carrillo. Y él mantiene que los problemas de la izquierda no se llaman Santiago Carrillo.
Gerardo Iglesias pone las manos allá donde no le alcanzan las palabras. Las manos de Gerardo Iglesias son largas y dúctiles, más hechas para abrazar la tierra que para acariciar mármoles. Hay manos que subrayan los verbos, que sustituyen las frases, que pulen los mensajes más aristado. El secretario del PCE las usa para otras cosas. No da la mano: la impone. Es un hombre capaz de generar más sensación de acuerdo por el tacto que por la razón. Si pudiera, iría de ciudadano en ciudadano hablándole de la necesidad de la convergencia de izquierdas. Pero no puede. Para llegar a todo el mundo haría falta salir por televisión y dejarse hacer muchas fotografías. Y, cuando el pérfido Carrillo le entregó las llaves del partido, no le debió de explicar que la fotografía ya se había inventado. Gerardo Iglesias prefiere los mosaicos de Empúries a la Polaroid. O lo que es lo mismo: la suma de muchas piezas más que la eternidad de una imagen.
—En el mundo comunista se están moviendo muchas cosas. Y no únicamente en el comunismo español, sino también en los partidos comunistas de la Europa Occidental y en aquellos otros de la Europa socialista. ¿Cómo se lo diría? Nos teníamos que renovar. Aquí y ahora se ha demostrado que, aunque muchos intentan agarrarse a la silla, es la silla la que no se deja agarrar eternamente.
En el «Giardinetto di notte», el camarero tiene la cara de Santiago Carrillo, y el vigilante del parking tiene cara de Carillo, y la señora de los lavabos, y cuando sale a cantar una cantante de jazz acompañada al piano, todo el mundo le encuentra un parecido con el ex secretario general. Gerardo Iglesias hace como si no lo viera. No quiere hablar de su antecesor, pero si hablara lo haría con respeto. Al fin y al cabo, todo el mundo quiere dejar de hablar del partido comunista como un club de enfrentamientos entre Carrillo y sus hijos.
—Durante mucho tiempo, el tema del PCE ha sido el mismo PCE. Todo el mundo se ha interesado por el estado de salud del partido como si estuviera perdiendo un patrimonio importante. Pero ahora ya no es así. Afortunadamente, no es así. Sobre todo en el PSUC. Ahora ya volvemos a hablar de los temas por los que el partido tiene razón de ser. Ahora hablamos de los problemas de la sociedad catalana y de la sociedad española, de la huelga general del próximo día veinte y de cosas así. La música, dentro del partido, ha cambiado completamente.
La verdad es que todo ha cambiado. El PCE ha dejado de ser “el partido”, y ahora la alternativa se llama «convergencia de la izquierda». Su autor es este hombre que busca las palabras en un punto indeterminado del «Giardinetto» y que las ordena pausadamente como los empleados del Corte Inglés muestran la moda de primavera. Y la moda es un prêt-à-porter unisex en el que caben todas aquellas personas que defienden actitudes progresistas por parciales que sean.
—De la misma manera que estoy convencido de que la recuperación de la izquierda en este país implica que el PCE se renueve, también estoy convencido de que, sin el PCE, el proyecto de izquierda ya se puede abandonar. ¿Por qué? Porqué el PCE es un partido con 65 años de historia. Un partido que ha ido segregando una cultura comunista y una manera de hacer rigurosa. Y esto es muy importante. Le explicaré un ejemplo. Recuerdo que en las primeras elecciones legislativas, en 1977, los comunistas iban por la vida de triunfalistas, sobre todo en Asturias. Trajimos a Dolores Ibárruri y le decíamos que estábamos convencido de que íbamos a barrer a los otros partidos. Todo parecía evidente: el PSOE, como organización, ni existía. Pero Dolores nos decía que nos dejáramos de triunfalismos, porque el PSOE probablemente no existía organizativamente, pero en otro tiempo había existido y la historia y la tradición socialista en Asturias se podrían de manifiesto. Y así fue. Esto indica la importancia de la cultura y de la historia de los partidos de la izquierda. Pero es que, por otro lado, más allá de la historia, la cultura y la tradición comunistas, el PCE continua siendo un partido muy importante en este país. La democracia española necesita un partido comunista. Pregunto yo, ¿qué otro partido tiene la influencia que tiene el PCE en el movimiento sindical? Y esto quiere decir que no se puede hacer tabla rasa del movimiento obrero tradicional. Yo ya acepto que el PCE no sea el único agente de las transformaciones sociales. Es verdad que hay otros partidos y organizaciones y que todavía aparecerán más. Pero lo que hace falta es forjar la síntesis y la convergencia para que los elementos nuevos y los elementos tradicionales de la izquierda se fundan y se reciclen. Esta es la cuestión.
Pero la arquitectura que sustenta esos primeros párrafos se abandona muy pronto, y ello afecta visiblemente no solo a la cadencia y al ritmo del texto, que se articula sin apenas cojinetes, a bandazos, sino también a la unidad y continuidad mismas de la entrevista: llega un momento en que el texto más que avanzar sólo crece, se alarga, y lo hace de un modo doblemente descoyuntado: porque el comentario que precede a cada respuesta es poco más que una alusión más o menos altísona a la pregunta que no está, y porque esas parejas de paráfrasis y respuesta bailan cada cuál a su aire y a su ritmo, sin otra coreografía que el mero hablar. En el texto de la entrevista, no hay más trabazón que la alusión ocasional entre comentario y respuesta, hasta tal punto que podríamos alterar el orden de esas extrañas parejas de diálogo oblicuo y no cambiaría nada, porque el texto no fluye, sólo se acumula, por mucho que con el último párrafo se quiera simular un final de trayecto.
Este hombre hace tres años era «Gerardín». Hoy encabeza una corriente renovadora denominada «gerardismo». Del diminutivo al colectivo hay un salto que ni él mismo pretende explicarse. Gerardo Iglesias aporta a la política el discurso de las frases llanas: el cielo es azul, el agua es buena, nosotros somos la izquierda, hace falta hacer la revolución.
—Sí, señor. A mí lo que me importa es hacer la revolución. Yo no creo que el partido sea una especie de iglesia cerrada. A mí lo que me importa es que la sociedad se transforme, que haya una izquierda ofensiva, radical y con iniciativa que plantee una profunda batalla ideológica y que la gane. Y el PCE ha de ser uno de los factores de esta izquierda ofensiva y radical. Ahora la gente habla del partido de Ramón Tamames, por ejemplo. Con todos los respetos por Ramón Tamames, a mi no me consta que detrás de él haya un partido. Un partido de izquierdas no se improvisa, no se inventa, no es el resultado del voluntarismo. Ni tan siquiera cuando este voluntarismo se basa en ideas lúcidas.
André Glucksmann, uno de los antiguos nouveaux philosophes es crudo a la hora de analizar la decadencia de los partidos comunistas. La frase «Tirar después de usar» podría servir para las latas de Coca-Cola, para los tampax y para los partidos comunistas. Sin llegar a la contundencia de Glucksmann, lo cierto es que un nuevo espectro recorre Europa: el que acepta que los únicos cambios posibles son los que ya hacen los socialdemócratas y que los partidos comunistas están entrando en la fase de extinción. Los italianos chocan una y otra vez con el listón de un sorpasso que nunca acaba de llegar y los países del socialismo real no constituyen ningún modelo atractivo.
—Usted mezcla muchas cosas. A usted le gustará más o menos el modelo de la Unión Soviética o lo que está pasando en la república Popular china, pero yo le aseguro que en estos países se ha hecho una revolución. Es evidente que puede haber aspectos de estas revoluciones que yo no apruebe. El socialismo ha de ser una expresión suprema de libertad. Así lo creo. Pero también es verdad que lo creo desde un continente desarrollado, con una larga tradición democrática. Y me hago cargo de que mi esquema no puede aplicarse a otros países más subdesarrollados. Ahora bien, volvamos al concepto «revolución». La revolución viene dada por unas condiciones sociales. Y hoy, la revolución se está haciendo más necesaria que nunca. Digo revolución en el sentido de transformación de esta sociedad. Yo no conozco otro momento de la historia en que la humanidad haya sufrido el peligro que hoy sufrimos con las armas nucleares. Yo no conozco otro momento de la historia en que se haya dado la paradoja actual según la cual la humanidad puede producir alimentos para todo el mundo y, en cambio, tres cuartas partes de esta humanidad pasen hambre. Mire, hace pocos días que acabo de regresar del Caribe y he podido constatar las dificultades económicas de algunos países que está a punto del crack económico por culpa de la enorme deuda externa que tienen. Todo esto podría solucionarse de una manera muy simple: recortando los gastos militares y recuperando una concepción solidaria de la política. Posiblemente, vamos mejorando poco a poco. Pero no tengo ningún tipo de duda de que estos grandes problemas que tiene pendientes la humanidad no se arreglan sin revolución.
Los asturianos tienen delante el mar, y a la espalda la montaña. Y han preferido profundizar en la tierra de las minas. Iglesias es el minero neto. El hombre capaz de bajar hasta el último rincón de la última galería y volver a salir a la superficie sin enhollinarse. El proyecto es ambicioso. Se trata de sustituir el comunismo intensivo por el comunismo extensivo. Terminar con la práctica política entendida como una fe y empezar a divulgar una historia que todavía necesita faros antiniebla.
—A mi no me gusta hacer vida de secta. Necesito hacer vida normal. Cuando voy a Asturias, casi nunca hablo del partido. Lo evito en la medida de lo posible. Los comunistas hemos vivido como una secta durante demasiado tiempo. Y este es uno de los lastres más pesados que hasta ahora arrastra la cultura comunista. Esto no es bueno. Hay que saber qué le pasa a la gente de fuera del partido. Y hay que empezar a reconocer que los comunistas a veces somos muy aburridos…
La corbata carrillista se ha cambiado por la cazadora gerardista. Hay un look característicos en los gestos y la figura de Gerardo Iglesias. Los socialistas huelen a Cohibas y a Quorum. Los comunistas ennoblecidos huelen a terciopelo del Liceo. Gerardo Iglesias, en cambio, huele a Floïd y a camisa del domingo. Acaba de salir de la barbería y luce su alternativa en la barra de un café de provincias. Las mujeres querrían protegerlo y sueñan con él como el gran amante de una fiesta mayor imposible. La caída del semidiós Carrillo ha comportado una humanización de la secretaría general. Con Iglesias, los dirigentes «euros» han recuperado el sexy, dicen.
—Es verdad. Me gustan las mujeres y esto no es malo. Las mujeres gustan a todo el mundo. A usted supongo que también. Si me encuentro con una mujer y, de mutuo acuerdo, decidimos estar juntos, pues lo estamos. Yo siempre he sido un heterodoxo dentro de la cultura comunista. Los únicos valores inamovibles del comunista son los que le llevan a no renunciar nunca a la revolución. Eso es todo. Todos nosotros deberíamos ser ciudadanos que nos confundiéramos con el pueblo.
Y el pueblo es más lúbrico que el tradicional ascetismo comunista. Después de muchos años de catacumbas, los comunistas empezaron a circular de puntillas por la transición. Podían haber lucido las heridas de un héroe y, en cambio, hicieron gala de una discreción admirable. No se trataba de hacer revanchismo, decían. Y ahora, diez años después de la muerte del dictador, parece como si la historia hubiera sido secuestrada. La resistencia antifranquista oficial se limita a los hechos del Palau [de la Música] y a la detención de Pujol. Y poco más. El mismo Eduardo Bueno [miembro del PP] afirma haber sido maltratado por la policía, y mientras tanto los comunistas asisten impasibles al secuestro de su propia historia.
—Yo creo que el PC hizo bien actuando con responsabilidad durante la transición. En este proceso, hemos tenido que pagar muchos tributos. Por ejemplo, el de no poder esgrimir el papel que los comunistas tuvimos durante la dictadura. Ahora, sin embargo, estamos en democracia. Y hay que pensar que se trata de una democracia consolidada. Es por esto que hemos empezado a resituar las cosas. Días atrás acabamos de celebrar, por ejemplo, que hace cuarenta años hubo una lucha contra el fascismo que quería hacerse dueño del mundo. Y hay otras cosas que hemos de ir resituando respecto al tiempo de la transición. La actitud del partido en relación con las bases americanas, por ejemplo. Incluso la actitud del partido ante el tema de la OTAN. Siempre habíamos estado contra la OTAN, pero nunca lo habíamos llegado a entender como una causa militante. En este proceso de resituación creo que hemos hecho bien de no esgrimir nuestro papel de resistencia. Pero ahora hay que ir más allá. Es evidente que un pueblo no puede perder la memoria histórica. Simplemente porque sin memoria histórica es muy difícil construir el futuro.
Porque quizás la memoria histórica, la auténtica memoria histórica, ya no la tienen ni los más viejos del partido. Quizás la memoria histórica la tienen los elefantes electrónicos del sr. Barrionuevo. El deporte preferido de ciertos cargos policiales continua siendo el seguimiento y control de los políticos de izquierda. Iglesias no se inmuta.
—Esto y otras cosas pasan porque no estamos ante un proyecto de cambio real. El PSOE está llevando a cabo una política posibilista que no viene determinada por las aspiraciones sociales y populares. Quizás haga falta decirlo claro: el PSOE llega al gobierno a partir de un conjunto de pactos explícitos o implícitos. Esto explica que el gobierno sea tan receptivo a negociar con Fraga, con los banqueros, con Estados Unidos, pero es muy refractario a negociar con los sindicatos o con el PCE. Hemos asistido a los intentos del PSOE por llevar adelante una ley de Sanidad que, dicho sea de paso, no era gran cosa, pero que han echado atrás ante la mínima resistencia del Colegio de Médicos. Hemos visto como el PSOE navega con el tema de la OTAN en función de las presiones y los chantajes de Estados Unidos. En definitiva: es una política claudicante que depende más de los poderes fácticos que de las aspiraciones populares. ¿Puede usted decirme qué habría pasado si al día siguiente de haber tomado posesión el gobierno socialista, con diez millones de votos en el bolsillo, se hubiera convocado el referéndum para salir de la OTAN? Pues no habría pasado absolutamente nada. Y si en vez de esta limitada ley del aborto se hubiera aprobado una ley que satisficiera a los sectores afectados, ¿cree que habría ocurrido algo entonces? Nada. Con diez millones de votos no habría ocurrido nada. Mire, el programa del PSOE, a pesar de ser un programa moderado, incluía transformaciones importantes. Pero hoy se ha renunciado a ese programa. Traslade, pues, esta actitud a lo que usted me preguntaba, o sea, a la necesaria reforma de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué cree usted que Barrionuevo hace los elogios que hace de la guardia civil? Pues se lo diré con toda sinceridad: porqué le asustan, porque le dan miedo, ¿Por qué el PSOE ha renunciado a desmilitarizar los cuerpos policiales? Porqué está a la defensiva. Esto es lo que explica que Barrionuevo sea ministro del Interior. El único periódico que defiende a Barrionuevo es ABC. Y esto no es casual, porque ni en los gobiernos de derecha de la democracia podrían encontrar un ministro más de derechas que Barrionuevo. Ahora bien, este ministro lo nombró Felipe y lo mantiene Felipe. Recuérdelo.
Cuando Gerardo Iglesias niega, se está afirmando. Sus «noes» son implacables, macizos, irreversibles. A veces parece que confunda el carácter con la tozudez. Y, después de la negativa, la mano siempre a punto de Gerardo Iglesias aterriza en la espalda o en el antebrazo del interlocutor para darle con el lenguaje del gesto lo que le acaba de negar con la palabra.
—Ya sé que hay gente que dice que los comunistas somos más radicales con el gobierno socialista que con los anteriores gobiernos de derecha. Pero nosotros hemos de juzgar a los gobiernos por la política que llevan a cabo. Y afirmo y demuestro que el actual gobierno está, en muchos aspectos, haciendo una política más de derechas que los gobiernos de Suárez. Así de claro. Porque Suárez en ningún momento se atrevió a hacer una política de reconversión industrial tan brutal como la que está haciendo el gobierno socialista. Y Suárez cesó de jefe de gobierno, entre otras razones, porque no se tragó la rueda cuadrada de la OTAN. Y Suárez tuvo el valor de mantener una actitud delante de los palestinos o los saharauis mucho más digna que la de Felipe González. Por esto, cuando se nos dice que estamos contra el PSOE, hay que matizar: estamos contra la política de derecha que hoy lleva a cabo el gobierno del PSOE. Porqué a fin de cuentas es la derecha la que está inspirando al gobierno su política.
Iglesias se encuentra a gusto hablando del gobierno socialista. Y se encuentra a disgusto hablando de sí mismo. Disimula cuando alguien le recuerda su intensa biografía. Al «Giardinetto» ya ha llegado la madrugada. Y con la madrugada, dos comunistas elegantes que quieren saludar a su secretario general. Iglesias los mira desde detrás de su bigote y, al llegar a la calle, retoma una jovialidad que él debe entender incompatible con el cassette. A este obrero mineral no le gustan las máquinas. Lleva una mina inflamable en el bolsillo y, cunado le conviene, se encierra en la tercera galería a reflexionar sobre sí mismo sin testigos. Quien conozca a Gerardo Iglesias ya no creerá nunca más que todos los políticos son iguales. Fraga suele decir: «Cuando se concentran mil personas, siempre hay una de la que emana la autoridad, y éste es mi caso». Evidentemente Gerardo no se parece a Fraga. Ni a nadie. Lo comentaba el entrañable Jordi Guillot, miembro de la direzione del PSUC: «Políticos como éste ya no quedan». Y es verdad. Desde Darwin sabemos que la selección natural es implacable.
5.3 Mi idea de entrevista
Ya digo que cada cuál es muy libre de hacer y resolver las entrevistas como crea o sepa, y si la cosa no va, porque el artefacto resulta anodino o, peor, cargante, pastoso, pues ya se enterará. Pero a mí se me hace extraña y latosa una entrevista así, sin una sola pregunta, sin ese ritmo vivo del diálogo, y todavía se me hace más raro que, aunque no haya ni una pregunta, el entrevistado interpele directamente una y otra vez al periodista que no le habla, e incluso aluda abiertamente a la pregunta borrada (fragmentos en negrita). En vez de esto, prefiero un diálogo que discurra con buen ritmo de principio a fin, de manera que el lector pueda apreciar el juego de vaivén entre periodista y entrevistado, donde el periodista pregunte con tino y las preguntas alcancen todo su sentido de herramienta periodística. Incluso para conseguir esta sensación de recorrido sin interrupción, a veces eliminaba la primera pregunta y enlazaba la introducción con la primera respuesta mediante esa misma técnica de la alusión o la paráfrasis, pero con el único objetivo de evitar que la introducción quedara separada y un tanto huérfana del resto. Por ejemplo, mi última entrevista con el actor y director Adolfo Marsillach, apenas dos años antes de su muerte (Públic, febrero de 2000):
Tras 20 años sin actuar, ha vuelto a los escenarios para demostrarse que con 70 años bien cumplidos y 600 páginas de memorias (Tan lejos, tan cerca, Tusquets) todavía tiene cuerda y humor para batallar. Batallar, digo, sí, porque este polemista irónico, que domina el gancho del sarcasmo, ingenioso y por eso mismo bocazas a veces, que tiene una biografía llena de ex mujeres y de enemigos que fueron sus amigos, que ni olvida ni perdona y por si acaso anota las puñaladas en una libreta, este viejo dandi impertinente o cordial, depende de con quién más que de qué o cómo, no habla de éxitos ni de fracasos, sino de una carrera profesional, afortunada, eso sí, hecha de victorias y de derrotas. O sea, que según Marsillach esto del teatro es la guerra:
—Hombre, salir al escenario y encontrarse cada día con un público distinto y tratar de convencerlo…, pues provoca una cierta beligerancia, sí. Después, es una profesión tan tremendamente competitiva que todos los colegas son, por lo menos en potencia, adversarios.
—Y nadie quiere perder, claro.
—¡Naturalmente! Todos los actores quieren ser el numero uno, es muy difícil resignarse. En otro oficio esto quizás no ocurre, pero en el teatro no ser el primero te amarga, ¡y tanto que amarga!
—Las zancadillas, pues, deben ser el pan de cada día.
—Sí, pero como en cualquier profesión, la de usted mismo por ejemplo. Pero en nuestro oficio son más escandalosas.
—Y sin embargo, usted asegura que es un oficio delicioso. ¿Dónde está la delicia?
—Mire, ser otro durante unas horas al día, esto es algo fascinante, y peligroso. Bueno, eres otro entre comillas, claro, porque yo soy del tipo de actores que no necesita creerse que…
—¿A hacer puñetas el método del Actors Studio y compañía?
—No creo nada en el Método, ¡pero nada! Bueno, creo que en su momento Stanislavsky fue muy útil, una de las persona más lúcidas que ha dado el teatro. Pero toda esa marea negra que nos ha llegado luego por culpa de los apóstoles de Stanislavsky, y aquí incluyo al Actors Studio, pues ha sido nefasta.
—Los directores, somos profetas o farsantes, se pregunta usted en sus memorias. ¿Y qué responde?
—Hombre, un director inteligente puede ser un profeta. Y un director mediocre o malo, sin talento, que quiere hacer ver que lo tiene, pues es sin duda un farsante que debería ser castigado por el código penal.
—Y a usted, ¿en qué grupo le han colocado?
—Depende. Algunos amigos…, pocos, eh, en el grupo de los profetas. Y todos mis enemigos, en la categoría de los farsantes, claro.
—Sus memorias están llenas de enemigos que, mira por dónde, antes fueron buenos amigos: ¿esto es cosa de Marsillach o es la vida?
—Creo que fundamentalmente es la vida, pero en ciertas persona esto se agudiza. Y en mi caso se convierte en una terrible contradicción, porque…, porque yo siento mucho la amistad, yo soy un excelente amigo.
—¿Un amigo excelente pero también exigente?
—Es posible. Y quizá por eso fracaso, igual que me ha ocurrido antes con las mujeres, quizás sí.
—Un amigo, o sea: ¿más pronto que tarde una traición?
—Sí, es muy difícil que un amigo no te traicione. Los enemigos no te traicionarán nunca, ya se sabe, son enemigos, y su juego está muy claro. ¿Quién te va a traicionar, pues? ¡El amigo! ¿Y quién te va a engañar? ¡La mujer, naturalmente!
—En el caso de Haro Tecglen, ¿confía en recuperar la amistad perdida o ya…?
—Nos encontramos en la presentación de mi libro y le dije una frase definitiva: yo no quiero ‘irme’ siendo enemigo tuyo. Él me abrazó y me dijo: ¡Yo tampoco! La amistad se rehabilitó como se rehabilita un edificio, pero el edificio ya no es el que fue, aquella amistad de antes ha desaparecido.
—En sus memorias, escribe que ya no le queda hiel en el frasco, pero por si acaso dedica el libro a todos los que después de leerlo dejarán de saludarle. ¿Suena a venganza, no le parece?
—No, eso es dandismo. Mo me queda hiel en mi tarro, y cosas que antes me podían irritar ahora solo me producen indiferencia. Ahora mismo es muy difícil herirme. Me puede herir un sentimiento…, no sé, mi mujer, mis hijas…, cosas así, pero las otras heridas… Además, tengo ya tan pocos amigos que es muy difícil que alguno me pueda traicionar.
—No le queda hiel en el tarro, dice: o sea, que no se negaría a saludar a un enemigo. ¿O quizás sí?
—¡Ja, ja! Pues verá, es algo que me planteé no hace mucho a raíz de un caso que…, una persona a quien no me apetece nada saludar. Pero si me la encontrara, no sé qué haría. Bueno, en este caso…, creo que no la saludaría. No, no la saludaría.
—En su libro aparecen decenas de mujeres: oiga, ¿no son muchas mujeres para un solo hombre?
—Bueno, todo el mundo tiene historias, y yo mismo he tenido bastantes más de las que aparecen en el libro. Hombre, es cierto que me han ¡gustado mucho las mujeres, vaya, todavía me gustan. Qué le haremos, he sido muy enamoradizo.
—Y cuando el deseo abrasa pero la biología falla, ¿entonces qué ocurre?
—¡Hombre, esto cabrea, naturalmente! Pero al mismo tiempo no destruye el amor. Ahora me puedo enamorar…, y de hecho yo todavía me enamoro, mi mujer no lo sabe, ¿verdad?, pero enamorarme no me ha de llevar forzosamente a cumplir con el ritual erótico de ir a la cama.
—¿Por miedo, quizás, o por qué?
—Por miedo, por prudencia, por pudor… Bueno, a veces sí, eh, pero ya no es como antes que era obligatorio. Antes, si salía a cenar con una mujer, siempre me planteaba irme a la cama con ella. Ahora, en cambio, puedo salir a cenar con una mujer y esto de la cama ya queda muy en segundo plano: si llega, llega, pero si no, no me llevo ningún desengaño.
—Por culpa de los misioneros del Método, dice, muchos actores confunden el director con su madre. En su caso, alguien le podría decir que más bien le confunden con el amante, ¿no le parece?
—Pues quizás sí. Pero esto es mejor que no que te confundan con su madre. Esto del amante, lo entiendo, porque en el teatro siempre hay una relación muy sensual entre nosotros, y claro…
—Hablando de padres: ¿Usted ha llevado malamente la carrera de actriz de sus hijas?
—Sí.
—Digamos que no les ha ido muy bien, ¿no?
—No.
—¿Se siente culpable de ello, el padre y director?
—No, culpable, no. Me siento fracasado. Yo les expliqué todos los riesgos que corrían, les incité a dedicarse a otra cosa, y claro, como siempre ocurre entre padres e hijos, no me hicieron ningún caso, y a la larga ha resultado que yo tenía razón, y esto me duele, me duele haber tenido razón. Ahora lo empiezan a entender, pero durante años me culpaban porque pensaban que yo no las había ayudado o enseñado bastante. Hice lo que pude, pero claro, el talento no es transmisible, lamentablemente.
—¿Fue sincero con ellas o nunca tuvo el valor de decirles que…?
—¿Qué? ¿Decirles que no tenían talento de actrices? No, no tuve valor, sabía que les habría hecho muchísimo daño.
—Años atrás hizo un programa de entrevistas en televisión, pero no le gustan. ¿Si no me importan las respuestas, escribe, para qué hacer preguntas? ¿Y viceversa, también?
—Sí, también claro. Pero esto es un juego, usted hace un personaje, de entrevistador, y yo de entrevistado. Pero que a usted le interese lo que yo digo, no me lo creo. Y si a mí me interesa lo que usted me pregunta, pues no, nada. ¡Y no se lo tome a mal, eh!
—¡Faltaría más! Pero si mi papel lo interpretara una mujer, una mujer guapa, entonces ya sería otro cantar, ¿verdad?
—Sí, claro. Me gusta mucho que me entrevisten las mujeres. Si te entrevista una mujer…, entonces se produce sin querer un ambiente, un clima erótico que…
—Que a veces continua después de…
—Que a veces continua, sí. En mi vida me ha sucedido muchas veces. Y me gustan mucho más las periodistas que las actrices, y me han dado mucho mejor resultado las periodistas que las actrices. Misteriosamente, mi mujer es actriz, pero todo mi instinto me arrastra hacia las periodistas, es mi tipo de mujer.
—Un instinto suicida.
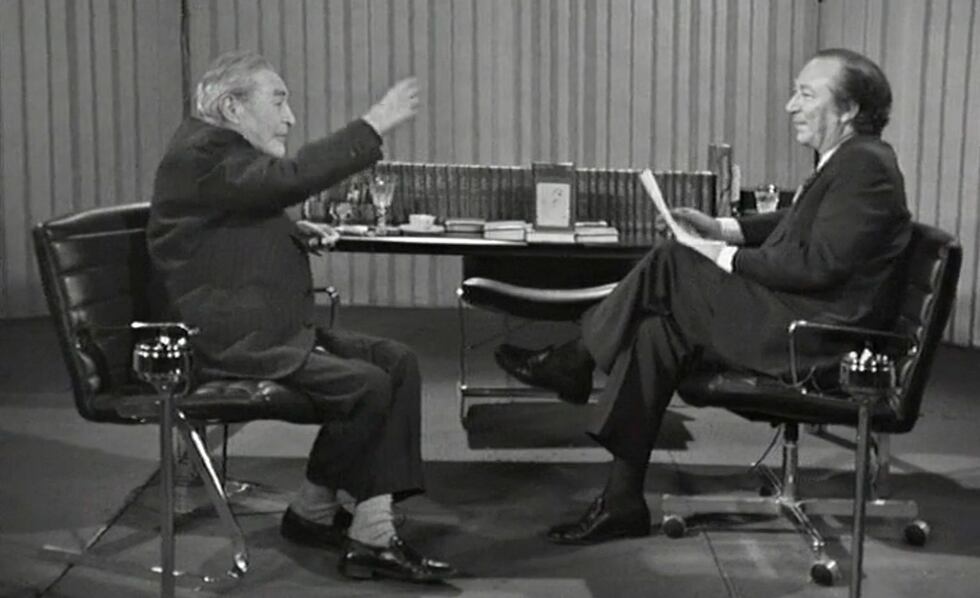
5.4 Estructuras elementales, el hilo biográfico
A veces, cuando uno no encuentra qué camino seguir en una entrevista de personaje, puede recurrir al repaso biográfico más o menos exhaustivo. En el fondo, está el deseo de dar a la entrevista unidad y continuidad, y el transcurso del tiempo ofrece la coherencia de la vida misma, la cohesión original. A veces, ese recurso elemental de la mirada biográfica puede resultar apropiado, pertinente, necesario incluso. Por ejemplo cuando nuestro auditorio —lectores, oyentes, espectadores— no sabe nada de la persona entrevistada, apenas el nombre y un poco de espuma informativa. En casos así, lo razonable es ofrecer una primera aproximación de la persona entrevistada, una crónica significativa de lo que ha sido su trayectoria pero con su propia voz, un recorrido selectivo, revelador, a través de su testimonio, de lo que ha sido su historia personal y profesional, casi una fe de vida.
Esto es exactamente lo que hacaía el periodista Joaquín Soler Serrano (1919-2010) en su recordado A fondo (1976-1981), programa de amables entrevistas con “las primeras figuras de las ciencias, las artes y las letras”, que empezó a emitirse los viernes por la segunda cadena en una época en que no había más oferta que la de TVE: un desierto, vamos. En esas largas entrevistas —las más cortas duran unos tres cuartos, y las más largas llegan a hora y media—, la estrategia periodística de Soler Serrano es sustancialmente siempre la misma: repaso de la vida y obra del personaje a través de sus propias palabras, casi una autobiografía. Pero esos encuentros con tantos nombres gloriosos de las artes y las letras no son propiamente entrevistas: aunque Soler Serrano formula alguna pregunta, la mayoría de las veces sus intervenciones —sin o con interrogante—son sobre todo una invitación a que el personaje cuente de viva voz sus memorias, relate lo que sucedió en ese momento feliz o crítico de su vida, rememore ese episodio singular de su pasado. El hilo conductor de la entrevista no es otro que la vida misma del entrevistado —el hilo biográfico— que el periodista le propone repasar a pedazos, por capítulos, por momentos, a saltos, y por eso las ‘preguntas’ no son más que sugerencias, fechas, datos, anécdotas de esa vida antes documentada para que el invitado la evoque con detalle, la recuerde con sosiego, y con placer la comparta. En el fondo, todas esas preguntas son siempre paráfrasis de una misma pregunta: Háblenos un poco de eso; Qué recuerda de esa época; Cómo fue su infancia, maestro.
En esas entrevistas no había lugar para la actualidad, ni para las polémicas del presente, y menos para las incógnitas y desafíos del futuro: todo era evocación y memoria del tiempo pasado. En una palabra, biografías con voz propia. El mismo Soler Serrano reconocía que éste era por entonces su límite y su intención: “Pienso que los propios directivos de televisión pueden ver en A fondo un programa para la transición. Un puente para cuando las cosas estén más claras y ya no sólo sean biografías… sino también pensamiento y opinión (Teleradio, 5-11 de julio de 1976, p. 21). En alguna ocasión, Soler Serrano dijo que más que una entrevista, A fondo era una conversación. Es cierto que en algunos momentos asoma la conversación, y es entonces cuando Soler Serrano expone sus comentarios sobre la vida o la obra del invitado, pero es algo que ocurre muy de tanto en tanto, como una pausa en medio del recorrido biográfico. Y por eso tampoco creo que A fondo fuera exactamente una conversación, en el sentido de dos personas que dialogan, departen, discuten y… conversan sobre asuntos diversos. No, no era eso; el protagonista de A fondo era el personaje, su vida, sus recuerdos. Y el objetivo, el testimonio, el documento. Cuando Soler Serrano dice que eran conversaciones, de hecho reconoce que no eran exactamente entrevistas.
Lo diré con otras palabras: A fondo ha sido muy merecidamente elogiado, pero su mérito no es periodístico, sino documental. Como entrevistas, la mayoría no tienen mayor secreto que una documentación básica, ni prolija ni escasa, y ese buen clima, cordial, obsequioso, que favorece la charla confiada, el recuerdo primigenio y aún la confesión. Como entrevistador, el trabajo de Soler Serrano me parece simple, elemental, pero al mismo tiempo oportuno, acertado, porqué todos esos ilustres nombres de las ciencias, las artes y las letras —Borges, Rulfo, Cortázar, Benedetti, Sábato, Fuentes, Chabuca Granda, Yupanki, Paz, Buero Vallejo, Sender, Cela, Delibes, Alberti, Pla, Rodoreda, Mompou, Espriu, Brossa, Fellini, Kazan, Ferreri, Ionesco, Duras, Trueta, Ochoa, Oró, Kent, y así hasta más de doscientos— eran en muchos casos unos perfectos desconocidos para el gran público de la televisión, y por eso tenía todo el sentido del mundo lo que hizo Soler Serrano, hacer que hablaran, que contaran esa vida suya entre dulce y amarga, sin prisas, con relativa franqueza, como en una charla amistosa.
Y ese es su grandísimo mérito, haber tenido la estupenda idea de hacer ese programa, haber convencido a los mandamases de televisión española —por la que meses antes resbalaban las lágrimas franquistas de ese muñeco mal articulado llamado Arias Navarro— para que le cedieran ese espacio de los viernes a fin de entrevistar a gente de cultura, por su criterio abierto, plural, sensible al seleccionar a los invitados, y en definitiva porque nos legó los excepcionales testimonios de la memoria de decenas y decenas de exquisitos talentos, a quienes dentro de cien años otros podrán ver y escuchar como hemos hecho nosotros. Ahí radica el interés y el valor de A fondo, en el documento vivo de esos cráneos privilegiados que platican con sus recuerdos, y no en la estrategia y la técnica de las entrevistas que, como dije antes, son tan simples como apropiadas: el hilo biográfico, barandilla que acompaña de cabo a cabo el transcurso de cada encuentro. Véase, por ejemplo, la transcripción de la presentación y las preguntas de la primera media hora del A fondo con Juan Rulfo, prodigioso en sus relatos, discreto, casi reservado, en ese diálogo:
“Me llamo Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Me apilaron todos los nombres de mis antepasados paternos y maternos como si fuese el vástago de una racimo de plátanos, y aunque siento preferencia por el verbo arracimar, me hubiera gustado un nombre más sencillo. En la familia Pérez Rulfo nunca hubo mucha paz, todos morían temprano a la edad de 33 años y todos eran asesinados por la espalda”. Estas son palabras de Juan Rulfo recogidas por María Teresa Gómez en su libro Juan Rulfo y el mundo de su próxima novela.
Nos hace muy felices tener aquí al gran maestro mejicano de la novela, uno de los grandes de la narrativa contemporánea y acaso, y sin acaso, uno de los seres que escribiendo ha logrado con un solo libro una reputación universal, el respeto y la admiración de todo el mundo y la consideración de un fuera de serie. Juan Rulfo es, como saben ustedes, autor de dos libros fundamentales, El llano en llamas y Pedro Páramo, acerca de los cuáles iremos hablando en el curso de esta conversación.
—Vamos a empezar, si le parece a usted maestro, por el principio, es decir, por esa evocación de quienes eran sus antecedentes familiares. ¿Quiénes eran los Pérez Rulfo?
—Yendo ya a estadios más próximos, parece que su abuelo paterno era abogado, creo.
—Y su abuelo materno, hacendado.
—Más o menos, los orígenes más inmediatos de Juan Rulfo hay que buscarlos en Jalisco, en Los Altos, ¿no?
—Ah, no en Los Altos, sino en Los Bajos.
—Bien, usted nació exactamente en Sayula.
—Porque es que las biografías hablan de distintos nombres, hablan de Sayula, hablan de San Gabriel, hablan de Pulco.
—¿.Era un pueblo pequeñito, entonces, el pueblo donde usted nació?
—¿Qué población tendría por entonces?
—¿Cómo era ese pueblo? ¿Se acuerda?
—Porque parece que efectivamente la Revolución cristera fue especialmente dura con ustedes.
—Parece que sus padres y otros parientes próximos perdieron prácticamente todo lo que tenían.
—No hubo más remedio que irse a empezar en otro lugar.
—Esa revolución ocurrió en los años 1926-1928…
—Usted querría explicarnos un poco por qué se les llamaba los cristeros. ¿Cuál era el fundamento de ese nombre y esa revolución?
—Esa zona en la que usted nació debió de ir dejando en usted ya un sedimento que más tarde veríamos en sus libros; era una zona muy violenta, una zona donde se producían saqueos, incendios, revoluciones, sequías…, toda clase de fenómenos caracterizados sobre todo por la violencia de la naturaleza o del hombre, ¿no?
—Bien, quedamos entonces que en principio su familia era una familia acomodada, aunque perdió sus bienes en esa revolución. En los primeros meses de esa revolución, usted sufrió una pérdida terrible para un niño, que fue la de su padre, ¿no?
—Los dos, su padre y su abuelo, murieron en esa misma época. Dos golpes tremendos, ¿no?
—Después murió su madre. Usted estaba estudiando para entonces en las monjas Josefinas de Guadalajara…
—Ah, de San Gabriel.
—A la muerte de sus padres, prácticamente usted se quedó con…, con casi ningún pariente próximo que pudiera realmente tener la responsabilidad de cuidarse de usted.
—Con una abuela. Y entonces parece ser que tuvo que vivir un cierto, un largo tiempo en un orfanato.
—De ese orfanatorio, según ha confesado usted alguna veces, los recuerdos que tiene no son precisamente gratos.
—Usted ha dicho que era como un correccional.
—¿Usted cree que enderezaban algo ahí?
—Ahí, entre otras cosas, ¿qué recuerda usted que haya aprendido que tenga que agradecer a esos años un tanto tristes?
—Todavía no ha logrado usted remontar del todo. ¿Y usted cree que arrancó exactamente de entonces, de esos años críticos, su depresión?
—Antes de eso, usted era un niño abierto y alegre…, como todos los niños por lo general.
—La verdad es que usted tiene un cierto y raro prestigio de hombre muy escéptico con respecto a las gentes, de hombre más bien tímido, introvertido, de hombre reacio a enfrentarse con el público, con los halagos, con el aplauso […]. Ese sentimiento, ¿ también le arranca más o menos de esa época o usted cree que eso estaba ya…, en fin, en sus genes, en su carácter?
—Era cosa de carácter.
—¿Usted es más feliz en la soledad?
—La cultiva usted como si fuera su más preciosa flor, un gran amor.
—Dígame, maestro, además de la soledad, usted tiene sin duda en esa soledad una serie de personajes que le rodean. Yo estoy seguro de que tiene sus fantasmas más o menos vivos o muertos, con los cuales usted mantiene una especie de diálogo constante, que acaso sean esos personajes que usted ha arrancado de la realidad de su pueblo. La preocupación que siente usted en general por el hombre y por el estado de violencia en la que el hombre tiene que vivir siempre, está constante en toda su obra…
—La realidad es sólo el punto de partida, y después hay una recreación total.
—Lo curioso es que usted que es un escritor…, en fin con una gran economía de palabras, que no trata de decir con demasiados adjetivos las cosas, ni siquiera los paisajes o los fondos sobre los que se siluetan los protagonistas de la acción, siempre el paisaje está dicho, aunque no sea más que en el diálogo. Ese llano, ese páramo, esa calidad del paisaje, esa luminosidad y esa violencia del paisaje están descritas casi sin quererlo. Yo pienso que esa es una de las mayores virtudes que tiene su prosa, en el sentido que usted no ha intentado hacer descripción y nos la da.
—Diríamos que el mundo de la realidad se ha convertido en información, en periodismo, y por lo tanto el escritor tiene que vivir en otro mundo, el mundo de los sueños o el mundo del pasado, el mundo de la creación, no del reflejo de la realidad directa.
—Vamos a continuar con su vida. En Guadalajara es donde hizo usted sus estudios primarios y luego estudió contabilidad. ¿Por qué fue eso de estudiar contabilidad?
—En el año 1933, tenía usted 15 años, emigró a la ciudad de México, donde estuvo usted cubriendo diversos tipos de empleos más bien raros. ¿Por ejemplo?
—Al mismo tiempo que eso reanudó usted sus estudios en tanto que trabajaba, y estuvo usted cursando literatura en la Universidad.
—En ese famoso Departamento de inmigración, donde usted consiguió el empleo en 1935, trabajó usted según parece durante una década. ¿Y qué cosa hacía usted en es oficina?
—Perseguir extranjeros…
—Extranjeros que estaban clandestinamente…
—Ilegales.
—Durante la guerra se ocupó usted de la distribución de las tripulaciones de los barcos alemanes que llegaban a México…
—¿Y entonces usted los internaba?
—¿No? ¿Y qué hacía con ellos?
—En el año 1940, dicen que usted tomó la pluma con ánimo literario por vez primera. Quizá el dato no sea de una gran precisión, pero lo que sí parece es que escribió entonces una novela, una novela sobre la ciudad de México que usted acabó por destruir.
—¿Había escrito algo antes que eso o eso fue realmente lo primero que escribió?
—¿Y por qué la destruyó? ¿No estaba contento con ella?
—¿Le pareció mala entonces, o le sigue pareciendo mala ahora?
—Al maestro no le gustó su primera novela, novela al parecer un tanto hipersensible, en la cual pretendía analizar la soledad de un campesino trasplantado a una gran ciudad moderna como era la ciudad de México. Entonces, tenemos que esperar dos años más, hasta 1942, para conocer el primer cuento de Rulfo, “La vida no es muy seria en sus cosas”, que publicó usted en una revista de Guadalajara.
—En 1945 aparece otro cuento, “Nos han dado la tierra”, que recogerá más tarde en El llano en llamas. En 1947 empezó usted a trabajar en publicidad, en el departamento de ventas de una firma fabricante de neumáticos.
—¿Y qué tenía que hacer allí, pensar eslóganes para anunciar los neumáticos o…?
—Después fue usted vendedor de neumáticos.
—¿Cómo se le daba la venta de neumáticos?
—Sobre ruedas. En 1953 publicó El llano en llamas, una colección que contenía entonces…, me parece que eran quince cuentos la primera edición, y de la que se han hecho tantas ediciones, que puede ostentar fajas como ésta realmente asombrosas: ¡cuatrocientos mil ejemplares editados hasta la fecha! Una cifra ante la que uno se siente realmente asombrado y disminuido. Cuatrocientos mil ejemplares de un libro de cuentos yo pienso que es un récord insólito en la historia de las letras en castellano.
—¿Y qué sintió usted cuando se dio cuenta de que tenía esa enorme capacidad de llegar al público con sus cuentos?
—Bueno, por supuesto “El llano en llamas está traducido a gran cantidad de idiomas. Una de las últimas versiones que apareció es la alemana, que fue presentada este año en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, que estaba un poco bajo el signo de la narrativa hispanoamericana. Después de estos tipos y paisajes de Jalisco recogidos en “El llano en llamas”, en el año 1953-54 obtiene usted una subvención de la fundación Rockefeller, que es la que le permite a usted realmente dedicarse con una cierta calma a escribir su novela [Pedro Páramo] .
—Y tardó usted en escribirla realmente muy poco tiempo.
—Fue un récord, ¿no?, porque usted es un hombre más bien lento para escribir.
—Estaba ya totalmente en su cabeza.
—La novela nació en 1955.
5.5 La entrevista y la ficción
En prensa escrita, las entrevistas de personaje pueden llegar incluso a cierto grado de ficción. Cuidado, no se trata de inventar repuestas que alguien no ha dado, no se trata de fantasear ni de engañar y mucho menos mentir, eso sería una estafa. Quizá la palabra no sería ficción, sino recreación, en la medida que el periodista o escritor juega con las palabras —las suyas y las del personaje— y con la estructura dialogal del texto a fin de elaborar un retrato vivo más que una semblanza. Llámese ficción o recreación, está claro que sería imperdonable atribuir contenido inventado al personaje: cualquier contenido informativo o de opinión que le comprometa debe estar debidamente acreditado. En estos casos, lo que el autor recrea no es una entrevista propiamente dicha, en la que el periodista busca respuestas y por eso pregunta, sino que recrea algo que tiene mucho de conversación amistosa, en la que el diálogo es tan educado como superficial, sin estrategias ni secretos, solo una charla amable y cordial, como la entrevista de Camilo José Cela a Azorín que vamos a examinar (Correo Literario, 1 de diciembre de 1950), un ejemplo estupendo de este tipo de entrevista que se permite notables licencias a beneficio del resultado: un ingenioso, gracioso y a la vez respetuoso retrato de un Azorín un tanto envejecido y lacónico. No creo que Cela tomara notas, como mucho cuatro apuntes. Como escritor estaba ya acostumbrado a observar con detalle, a retener las palabras, el tono, los gestos y las anécdotas más significativas del momento, y finalmente a recrear lo visto y oído y su circunstancia con su particular genio literario. Cela podría haber hecho un retrato directamente, y de hecho en el texto hay un montón de breves, certeras pinceladas, de la doncella, de la casa, de la salita, del propio Azorín, pero el escritor decide usar el diálogo para ejecutar la semblanza. Se ve el juego literario: en las repeticiones y en el quiebro inesperado, irónico, que las cierra; se ve en esos diálogos casi primarios de tan simples, en que monosílabos, frases hechas y onomatopeyas —No, no; A la fuerza; Psché— alcanzan un alto rendimiento verbal, visual, escénico y simbólico. Más que un diálogo, es su rastro luminoso y expresivo. Ojo, la entrevista no puede leerse como si esos diálogos hubieran ocurrido tal cuál, sería estúpido hacerlo así, y parecerían estúpidos ellos mismos. No, la entrevista sólo puede leerse como una recreación teatral, literaria, pero no por ello menos fiel de lo sucedido. Dicho de otro modo, eso no pudo ocurrir así, es evidente, pero esa es, en esencia, prodigiosa, la imagen exacta de la conversación, un magnífico relato de lo que Cela vio, oyó y sintió esa tarde en casa del sobrio, casi apagado Azorín. Una paradoja que no es tal: claro está que eso no pudo ocurrir exactamente así, y sin embargo así fue.
—¿Azorín?
—Sí.
—Gracias.
—No hay de qué.
La doncella de Azorín lleva una cofia blanca. La doncella de Azorín es una mujer joven. La doncella de Azorín es una moza sonriente. La sonrisa de la doncella de Azorín se dibuja clara, precisa, quizá sobre un velado fondo de amargor.
En el vestíbulo hay un perchero. En el perchero no hay nada.
En el portal había un portero mal educado. En el ascensor se quedó un banquito de peluche.
—Pase.
—Sí.
A la derecha del vestíbulo hay una salita con una cama turca, una mesa de camilla y un grabado en las paredes que se titula Les Crèpes.
—Siéntese.
—Sí.
Sobre la mesa de camilla hay una lámpara con pantalla verde. La mesa de camilla tiene las faldas de color verde. La cama está forrada de verde.
La salita de la derecha del vestíbulo parece la sala de espera de un dentista. O la de un otorrinolaringólogo. O la de un notario. O la de un registrador de la propiedad. O la de un ingeniero de minas. O la de un ingeniero de montes. O la de un ingeniero de caminos, canales y puertos.
En el pasillo se oye una suave carraspera.
—Hola.
—Buenas tardes, maestro; le encuentro a usted muy bien.
—No, no…
—Usted perdone, yo le encuentro muy bien.
—No, no… El que está muy bien es usted.
—Gracias. Usted también. Yo no quisiera molestarle.
—Usted no molesta.
—Gracias. Yo no quisiera molestarle, pero yo le encuentro a usted muy bien.
—No, no …
Azorín está embutido en un abrigo, Parece un paraguas cerrado; no el paraguas rojo de otro tiempo, sino más bien un paraguas oscuro, un paraguas ya un tanto usado.
—Le sigo a usted en el ABC.
—No, no…
—Sí, señor, yo le sigo a usted en el ABC.
—No, no…
—¡Caramba! ¡Que sí! ¡Le juro que le sigo a usted en el ABC!
—No, no… Quien le sigue a usted en el Arriba soy yo.
—Gracias. Yo a usted también. Yo no quisiera molestarle.
—No, no…
El ojo derecho de Azorín destila una lágrima.
—¡Buena casa tiene usted!
—No, no…
—¡Hombre! ¡Usted perdone! ¡Usted tiene una buena casa!
—No, no…
—Grande.
—De tiempos de Alfonso XII.
—Bueno; de tiempos de Alfonso XII pero grande.
—No, no. Destartalada.
Al viejo escritor no hay quien le meta el diente.
—Trabaja usted mucho, maestro.
—A la fuerza.
—¿Y sigue usted con su horario franciscano?
—A la fuerza.
—¡Vaya! ¿Sale usted mucho?
—No, no…
—¿Su paseíto de las mañanas?
—No, no… De las tardes.
—¿A la caída del sol?
—No, no… A las tres y media.
—¿Por la Carrera de San Jerónimo?
—No, no… Por la Puerta del Sol.
—¿Y después se encierra usted a trabajar?
—A la fuerza.
El visitante tiene ganas de fumar, pero no se atreve a encender un pitillo. El visitante, para consolarse, se rasca una pierna con disimulo.
Desde la salita de Azorín no se oye nada, absolutamente nada. Cuando Azorín se calla del todo y no dice ya ni «No, no… », la salita de Azorín es probablemente lo más parecido que hay al limbo.
—Claro, claro … Trabajar es lo mejor. En Madrid ahora no se puede ir a ningún lado, ¿verdad?
—No, no… Ahora hay muchas librerías.
—¿De viejo?
—Y de nuevo, y de nuevo.
—Pero en las de viejo, no se encuentra nada.
—No, no … Pero hay muchas de nuevo.
—Bueno, sí.
—Y editoriales, muchas editoriales.
—Sí, señor.
—¡Las restricciones!
—¿Eh?
—¡Las restricciones!
—¡Ah!
—Claro. Sin restricciones habría más.
—¡Puede ser!
Al visitante le pica ya la espalda. Si tuviese valor para encender un pitillo, los nervios se le tranquilizarían. Pero el visitante no tiene valor para encender un pitillo.
Azorín vive detrás de las Cortes. Azorín fue subsecretario de Instrucción Pública.
Azorín tuvo, en tiempos, cierta vocación política.
Azorín aparece siempre muy lavado. Azorín aparece siempre recién afeitado. Azorín aparece siempre pulcro.
—De modo que sale poco, ¿eh?
—A la fuerza.
El visitante está ya al borde del coma,
—Como un escritor francés, ¿eh?, en su torre de marfil.
El visitante empieza a pensar que ese señor que tiene enfrente es un doble de Azorín.
—¿Libros?
—No, no…
—¿Ninguno?
—No, no … Ya me he despedido.
—¿Para siempre?
—Sí, sí… Ya me he despedido en el último.
El visitante tose un poco.
—¿Y artículos?
—A la fuerza…
—¡Pero es usted incansable!
—A la fuerza …
El viejo escritor sigue resistiendo.
—¿Y de salud? ¿Está usted bien de salud?
—¡Psché!
—De buen aspecto,
—¡Psché!
—De buen color…
—¡Psché!
—Con buen aire.
El viejo escritor suspira largamente.
—Mucho método.
—Sí, claro.
—Mucho orden.
—Sí, claro.
—Si no, sobreviene el desequilibrio.
—Claro, claro.
El visitante apunta la frase «sobreviene el desequilibrio». El visitante no tiene una gran práctica en el género y, a veces, las frases largas se le escapan.
El visitante se siente un tanto desequilibrado. Quizá sea debido a que no tiene método, ni cuidado, ni orden, ni concierto.
—Oiga. maestro: ¿le hacen muchas entrevistas para los periódicos?
—No, de compañero a compañero, no.
—Me hago cargo. ¿Y encuestas?
—No, es una norma de conducta que me he trazado; prefiero abstenerme. Yo nada tengo que decir. Yo prefiero estar al margen.
—Muy bien.
—Eso. Yo prefiero estar al margen; yo nada tengo que decir.
—Ya, ya. ¿Y no contesta usted nunca?
—Nunca, nunca.
El viejo escritor se mueve un poco en la silla.
—¿A usted le han hecho alguno edición de arte?
El visitante se queda hecho un mar de confusiones.
—No, señor, ninguna. Empezaron una en Barcelona, pero no sé lo que habrá sido de ella. Aún no me han dicho nada. ¿Y a usted?
—Tampoco; a mí tampoco.
—¿Y fuera?
—No; fuera, tampoco. En Noruega hicieron una de La ruta de don Quijote.
—¿Bonita?
—Sí, bonita.
—¿Con láminas?
—Sí, con láminas.
—¿En noruego?
—Eso es: en noruego.
—¿Y le enviaron ejemplares?
—Sí, me enviaron ejemplares.
El viejo escritor mira furtivamente para los ojos del visitante.
—Pero ya los regalé todos …
—¡Vaya por Dios!
El visitante mira de reojo al viejo escritor.
—Bueno, maestro, no quiero molestarle más.
—Usted no molesta.
El visitante vuelve a tomar ánimos.
—Bueno, maestro, ya le digo: no quiero interrumpirle en su trabajo. Usted es un hombre muy ocupado.
—A la fuerza…
El visitante hace como que no oye.
—Un hombre muy ocupado, al que no debe importunársele.
—Nada, nada.
El visitante, en un rapto de decisión, se levanta.
—Bueno, maestro, adiós.
—Adiós.
—Muchas gracias por haberme recibido.
—De nada.
—Adiós.
—Adiós.
Por la calle pasaban unos muchachos hablando a gritos. El visitante tardó algún tiempo en darse cuenta del espectáculo.
A la puerta de la Comisaría que hay enfrente de casa de Azorín dos guardias y dos mujeres se sentían felices vociferando.
En los restaurantes alemanes de cerca de casa de Azorín no saben lo que es la tila.
—¿Quiere usted, en vez, salchichas de Francfort?
—Bueno, tráigame lo que quiera.
5.6 La entrevista breve o caricatura
En un capítulo anterior —Entrevistas, una geografía— ya me referí a la entrevista breve o de caricatura y a su maestro indiscutible, Manuel del Arco, que la cultivó durante tres décadas, primero en Diario de Barcelona y luego en La Vanguardia. Dije entonces que llamarla caricatura no tenía un sentido peyorativo, para nada, sino que alude al género de retratar a alguien con media docena de trazos precisos, certeros, elocuentes, solo que aquí los expresivos trazos hay que resolverlos con preguntas igual de hábiles y ocurrentes, ingeniosas si puede ser, atrevidas también, descaradas incluso, pero nunca groseras ni insolentes. Como escribía del Arco hace más de medio siglo, el secreto está en la oportunidad, en hacer la pregunta en el momento oportuno: “Se puede preguntar lo más cruel, lo más feroz, lo más escandaloso, lo más indiscreto, en fin, si antes se ha preparado el terreno.”
La entrevista de caricatura debe ser breve pero no corta, porque no es un pedazo de una entrevista larga, no, sino que la hemos pensado para ser así, una entrevista de diálogo ágil, nervioso, si puede ser chispeante, mejor. El objetivo siempre es el mismo, conseguir un retrato rápido pero no por ello impreciso o difuso o, vago, sino todo lo contrario, intuitivo y clarividente. Que se lea rápido, no quiere decir en ningún caso que se haga con rapidez, ni con indolencia o sin interés. El resultado dependerá de lo perspicaces que seamos, porqué en este tipo de entrevistas cada trazo de la caricatura habrá que ganárselo con cada pregunta y cada réplica, y cada pregunta sin brío y sin tino será un borrón, y cada réplica sin brillo y sin filo será un garabato. Y entonces la entrevista será un tostón, sin sentido y sin gracia.
Una entrevista así tiene siempre un punto de artificio, sobre todo porqué después de la conversación, sometemos el texto a un proceso de depuración y síntesis, incluso de articulación, pero no hasta el extremo de la impostura o de la invención. Quiero decir que en la entrevista oral debe haber ya esa intensidad, ese ritmo, esa trabazón, que luego vamos a recrear y quizás afinar en la edición escrita. Nunca va a ser lo mismo la conversación oral y la entrevista escrita, eso está claro, pero el texto ha de ser una versión legítima —por el tono, por la agudeza, por el sabroso vaivén de pregunta, respuesta y réplica— del diálogo que tuvimos. No es de recibo ser ocurrente a posteriori, enmendar luego la página a nuestro limitado genio, eso sería hacer trampas. Pero la edición tampoco es una simple transcripción, sería un disparate, siempre habrá un trabajo de condensación, de articulación y arreglos. Y como más breve queramos la entrevista, más probables serán los recortes y los retoques, porque incluso reducida a un folio, la entrevista ha de tener vida, y leerla debe ser un paseo intenso, ameno, atractivo, por el mundo o el alma o los fantasmas del entrevistado, de modo que en un par de minutos de lectura nos ofrezca un dibujo sugestivo del personaje. Por eso digo que la entrevista breve no es una entrevista corta, y menos aún cortada, porque el lector debe sentir la emoción y el meneo del diálogo, como un viaje en una montaña rusa. Y en fin, como escribía Manuel del Arco hace más de cuarenta años: “Me he impuesto la brevedad, porque considero que si no acierto, no canso; si entretengo, o intereso, mejor es que sepa a poco.”
En cuanto a la brevedad, las hay más breves que otras. Y a veces no depende tanto del periodista como del medio, por razones de espacio o diseño. Digamos que lo habitual es que ocupen un par de folios, entre tres y cuatro mil caracteres, pero a veces son un poco más largas, y a veces un poco más cortas. Mi idea siempre fue que debía ocupar más o menos un cuarto de página de un periódico tabloide, con preferencia en la contraportada, claro, y eso, con caricatura incluida, venía a ser un folio y medio, unos 2400 caracteres pongamos. Pero no siempre fueron tan breves, a veces ocuparon unos tres folios, como la que le hice al político Fernando Morán, ministro de Exteriores del primer gobierno de Felipe González y luego embajador en la ONU. La entrevista acabó yendo, para regocijo del lector, por dónde yo no había previsto, o no hasta ese punto. Algunos recordarán que Morán fue durante años blanco de la guasa popular, circulaban chascarrillos de todo tipo sobre sus luces, tantos, con tanta insistencia y tanto vinagre, que al final el personaje suscitaba verdadera compasión. Por ejemplo: Va Morán en un avión, y su vecino de asiento le dice: ¿Le cuento el último chiste de Morán? ¡OIGA, QUE MORÁN SOY YO!, le responde. Bueno —contesta el otro—, no se preocupe, que se lo cuento despacito. Gracioso pero canalla. Que le habían afectado, estaba claro. En sus memorias llega a decir que esos chistes formaban parte de una campaña organizada por la misma CIA a cuento de su oposición a la entrada de España en la OTAN, actitud que al final le costó el cargo de ministro. Digo esto porque mi intención ese día no era recrearme en ese asunto y ni convertir la entrevista al ex ministro ni en un hazmerreír ni en un pulso, pero ocurrió lo que ocurrió. Nada más llegar, Morán estuvo muy amable con las chicas del hotel y de la editorial, querían una foto de recuerdo y aceptó con una sonrisa y un beso en cada mejilla de cada señorita, vamos, lo nunca visto, un señor casi encantador. Pero eso fue con las chicas, porque cuando se sentó a mi lado, sin cruzar palabra, torció el gesto y puso cara de disgusto y malhumor. Y luego, cuando saqué el tema de los chistes, fue incapaz de resolver el asunto con ironía y menos aún con gracia, y se puso terco y gruñón, y claro, yo me puse primero mosca y luego moscón: Al señor ex ministro no le hace ninguna gracia, titulé esa feliz entrevista (Diari de Barcelona, 10-11-1990).
Adusto. De cerca, cara de pocos amigos. Seco, realmente seco. Llega con retraso. La culpa es del avión y del horroroso tráfico olímpico. Le entrevistan, le hacen fotos, que haga poses, lo hace sin ganas, lo dicen sus ojos. Me lo miro de lejos, espero turno. El siguiente, me dicen. Me acerco, pero el fotógrafo aún no ha terminado. Me espero. La señora de la editorial le pide hacerse una foto a su lado, accede con gusto, complaciente. Su habitual expresión de piedra se ablanda, sonríe. La encargada del hotel envidia la postal de la pareja. Yo también quiero foto, piensa. Se la pide, y no faltaría más, fotos, cogidos del brazo. Ella ríe, el también, sin estridencia pero ríe. Llega la hora de la entrevista, me da la mano, hola, hola, muy bien, ¿y usted? Yo también. Se sienta, nos sentamos. Le retorna, sólida, la expresión de cascarrabias, esquivo, distante, con una soberbiosa ironía final. En la vida quizá no hay clases, pero sí castas, pienso.
Acaba de publicar España en su sitio, su memoria política del primer gobierno socialista (1982-1985), en el que ocupó la cartera de Exteriores, hasta que lo cesaron, no sabe por qué, ni lo quiere saber, ahora hace cinco años: “Han pasado los años y no he alcanzado una versión completa e irrefutable de lo que pasó. Tampoco debo permitirme especulaciones, ni menos desvelar interioridades. No es esta la ocasión para desahogar sentimientos, ni para expresar juicios sobre personas”.
—Poner las cosas en su sitio, ¿es esto?
—Lo que me ha motivado a escribir este libro es recuperar un momento histórico que yo creo importante, el cambio de la política exterior, y un proceso que sitúa a España en el lugar donde debía estar. Aquí arrastramos un déficit, que los actores de los procesos políticos no escriben, y por tanto, a nivel del público en general, realmente no hay un conocimiento suficiente, y esto es una debilidad psicológica y política.
—El éxito de la integración de España en Europa, ¿eso no se lo han perdonado nunca?
—Creo que al contrario, que la opinión pública realmente me ha tratado con benevolencia a consecuencia de lo que hice, mucho o poco, por conseguirlo.
—No me refería a la opinión púbica, sino al gobierno, al…
—No, no… Yo creo que no, creo que he recibido un trato normal por parte de los compañeros del gobierno.
—Desde fuera, pareció que se lo pagaron con la destitución.
—Bueno, esto es una opinión de usted. En este tema no, no…, no debo ni puedo, no he de entrar ni quiero entrar.
—¿Nunca quiso saber por qué le destituían?
—No, no lo quise saber. Pero, y lo repito una vez más, me parece un tema que no tiene ninguna importancia.
—Usted mismo escribe que detrás de la política hay unos hombres con unos intereses, ambiciones, y yo supongo que en su destitución también…
—Ya le he respondido antes. Creo que esto no tiene ninguna importancia.
—Por lo que usted cuenta, Boyer era maquiavélico.
—No, no creo que Boyer sea en absoluto maquiavélico. Boyer es una persona muy segura de sí misma, con una gran capacidad mental e intelectual, con… dicen que de apariencia fría, pero con pasiones importantes, pero no es un ser maquiavélico.
—Tema inevitable, señor Morán y ya me perdonará. Los chistes que le dedicaron. En su libro escribe que no tenía tiempo para preocuparse ni para ocuparse de ellos…
—Ni lo tengo ahora para comentarlos.
—¿No tuvo tampoco nunca un rato para tomárselos a broma?
—No, la verdad es que yo estaba muy concentrado en una labor y todo eso no me afectaba.
—Pero supongo que sabía que circulaban.
—No tanto como otros, porque yo, como explico en el libro, no hacía mucha vida de relación. Viajaba mucho al extranjero, más de cien días cada año, y luego hacía una jornadas de trabajo muy largas, y el resto del tiempo me quedaba en casa, salía muy poco.
—Saber que circulaban, ¿le dolía o le daba igual?
—Ya le digo que no lo sabía. Mire, yo le doy mucha menos importancia a esta campaña que la que parece que usted le da ahora, cinco años después, y no es llamarlo anacrónico, pero me parece que usted cae en un cierto anacronismo.
—Anacronismo o no, me gustaría saber cómo se lo tomó.
—Pues ya se lo he dicho. Estaba dedicado a otras cosas, y realmente no le daba importancia.
—¿Nunca le explicaron ninguno que le hiciese gracia?
—BIEN, MIRE USTED, LO QUE NO ME HACE NINGUNA GRACIA ES SU INSISTENCIA. ¡PÓNGALO ESTO, PÓNGALO! SI PIENSA PONER TODO LO DE ANTES PONGA ESTO TAMBIÉN: ¡QUE NO ME HACE NINGUNA GRACIA SU INSISTENCIA!
—Así será. No obstante, lamento que se moleste por una cosa de tan poca importancia.
—Mire usted…
—Ya miro.
—Todo esto es muy desproporcionado, porque, mire usted, tiene la ocasión de hablar de un libro, que será importante o no, pero que habla de muchos otros temas, y dedicarle un veinte por ciento a este tipo de cosas, me parece una pérdida de tiempo, de usted fundamentalmente, porque yo estoy encantado de hablar con usted.
—No, si ya se nota.
En este tipo de entrevistas breves de personaje, no digo que no tenga sentido preparar un guión, pero hay que estar muy atento y preparado, o sea, muy documentado, para reaccionar de inmediato, para replicar casi de un modo reflejo, porque en esa capacidad de réplica reside a menudo la gracia y el resultado de la entrevista. Y eso requiere experiencia y atención, y no tanto un guión más o menos cerrado como podríamos tener en una entrevista temática. A mayor experiencia en el oficio y a mejor conocimiento del personaje, pues mayor capacidad de reacción, de improvisación durante el diálogo. No digo que éste sea siempre el método, dependerá de casa caso, del objetivo propuesto, de las aristas del asunto abordado, de las sombras del personaje, pero hay que tener siempre el oído alerta y la mente bien espabilada. Mediante la preparación de la entrevista —documentarse, apuntar indicios, idear caminos, vislumbrar interrogantes—, vamos primero a intuir y luego a elaborar un recorrido, a fijar unas preguntas, incluso a perfilar un guión escrito o mental que nos parece ágil y bien trabado, que a veces será suficiente, pero aún en estos casos no debemos relajarnos, hay que tener el olfato afinado y la inteligencia despierta. Sólo así se consiguen entrevistas tan estupendas como la que Arturo San Agustín —sin duda, un maestro— le hizo a Álvaro Vargas Llosa, hijo de ese brillante escritor nacido peruano pero enrolado desde hace años en el nacionalismo español más ofuscado y rancio: “No soy el vengador de mi padre” (El Periódico, 11-10-1996).
Le llora un niño en su casa de Londres a este hombre que anda salpicado y con fama de ser sólo hijo. Así son las guerras y los enemigos. Anda salpicado desde que se publicó en España el Manual del perfecto idiota latinoamericano y español. De este panfleto, escrito a tres manos, el padre de una de ellas, don Mario, ha dicho que es el libro más serio del mundo.
–¿Cómo sé que no estoy hablando con un idiota?
–Aún no lo sabe, pero si ha leído el libro supongo que sabrá que no está hablando con esa clase de idiota que defiende modelos de sociedad que ya han fracasado.
–Idiota, según ustedes, es el que no ve la realidad tal como es. ¿Cuál es la realidad iberoamericana?
–No quiero arrogarme una lucidez mayor de la que tengo, pero sí creo que tengo ojos y veo.
–¿Y qué ve?
–Veo que en América Latina ha fracasado el autoritarismo político, de izquierda y de derecha, en todas sus vertientes. Veo que también ha fracasado el modelo de economía socialista puesta en práctica incluso por gobiernos de derecha, que eso es lo divertido y trágico. Otra tercera lección es admitir la responsabilidad principal de los propios gobernantes latinoamericanos.
–¿Qué es el turismo revolucionario?
–El que practica muy a menudo el idiota español y hasta gringo, porque buena parte de las revoluciones latinoamericanas han contado con el apoyo de los medios de comunicación de EEUU y de su mundo académico.
–¿Viene a ser como ir al cine?
–Sí. Encantarse con la ilusión ficticia de un mundo imaginativo y creativo es hermoso, la tragedia es que a veces sus consecuencias no son tan hermosas. Amarrada a las carabelas de Colón llegó a América una cierta sed de utopía.
–Quizá el paisaje americano tenga también su culpa.
–Quizá sí. La exuberancia tropical invita a la exuberancia política. Y, claro, ésta es sangrienta y hunde a los países en la miseria.
–A algunos colegas los llaman ustedes feligreses de las revoluciones ajenas. ¿Quiénes son esos feligreses?
–Por ejemplo, Umbral, que es uno de los reyes de la idiotez periodística. Y Haro Tecglen, que también comparte ese mismo reinado.
–Aquí, a este señor, algunos lo llaman maestro.
–Sin duda que tiene talento literario, pero cuando escribe de política latinoamericana su condensación de idiotez es francamente importante.
–¿Es usted el vengador de su padre?
–No lo pondría en términos tan truculentos, pero sí soy un aliado de él.
–Sólo dos revoluciones, según ustedes, han servido de algo.
–Sí. La inglesa, la de 1688, que limita el poder absoluto del monarca y comienza a transferirlo al Parlamento. Y la americana, que fue en contra del absolutismo monárquico allende los mares y que ejercía una dictadura colonial.
–¿EEUU es el buen ejemplo?
–Cuando se habla de EEUU desde el antiyanquismo se tiende a olvidar que son los americanos quienes critican a su propio sistema de una manera decidida y constante.
–De Carlos Rangel y Jean-François Revel dicen ustedes que han combatido sin tregua la idiotez política.
–Sí. Rangel escribió El Tercermundismo, que ataca la superchería, según la cual, la pobreza latinoamericana se debe a la explotación de que hemos sido víctimas por los países ricos. Revel ha librado una batalla similar en Europa. Cuando habla de América Latina en lugar de dedicarse al turismo revolucionario se dedica a defender para América Latina los mismos regímenes que él quiere para su propio país. ¿Qué opina de Castro?
–A mí no me complique la vida.
–¿Qué opina de él?
–Pues que es el novio virtual de muchas mujeres europeas, no necesariamente periodistas.
–Quizá sea eso cierto. Podríamos introducir ese elemento hormonal-político extraño. Quizá sí se encantan con el caudillo energúmeno en el sentido literal, es decir, lleno de energía desbordante. Combatir el sentimiento amoroso es casi imposible.
–¿Son ustedes tres comecuras?
–Yo soy creyente y creo que la Iglesia católica tiene un rol muy importante en Latinoamérica. Sucede que la Teología de la Liberación casó el cielo con Marx, mezcla que ha contribuido a debilitar a la Iglesia católica, porque una de las consecuencias ha sido la emigración de muchos feligreses hacia las iglesias evangélicas, en buena medida porque han sido víctimas de una violencia revolucionaria.
–¿Viva, pues, la multinacional y gloria eterna para la economía liberal?
–El progreso también debe contar con empresarios locales y esfuerzos nacionales de inversión. Y en cuanto a la economía liberal es la que va contra los privilegios de los grupos de poder económico ligados al poder político y que favorece la participación masiva de los ciudadanos en la economía de mercado. Es el único sistema que permite la movilidad social.
–¿Eso se lo ha enseñado Miguel Boyer, quien, según su libro de ustedes, es un idiota?
–No creo que Boyer sea un idiota.
–Dicen ustedes que el idiota suele acabar en ministro.
–Pero no todos los ministros son idiotas. Boyer quizá tuvo en el pasado su sarampión político, pero eso nos ha pasado a todos. Es una mente lúcida.
–No lo sé. Cuando presentó el libro de ustedes dijo que no hay que dejarse corromper por la tentación de la popularidad.
–Creo que él ha jugado la carta de la impopularidad por convicción.
–¿Casándose con una mujer que es una profesional de la popularidad?
–Se enamoró.
–Mi tía Julia está interesada en saber si es usted de la CIA o fascista.
–Me río de estas cosas. No hablaré de mí, porque sería una arrogancia. Sí diré, por ejemplo, de mi amigo Carlos Alberto Montaner, que la tragedia de América Latina es que Carlos Alberto no sea agente de la CIA.
–Usted sabrá.
Tanto la entrevista de San Agustín como la mía concluyen no con la última respuesta del entrevistado, sino con una réplica a posteriori que viene a ser el cierre a la entrevista o al retrato. A veces una frase, a veces una palabra, porque la licencia es concluir con apenas una rúbrica, medio trazo, que resuelva con algo de ingenio o una pizca de ironía el juicio que nos merece el sujeto. El primero en tomarse este derecho a la última palabra fue Manuel del Arco, y la convirtió en seña de su estilo y su carácter: “A través de estos minutos de charla —escribía en una Enciclopedia del periodismo que se publico a mediados de los cincuenta— se establece entre mi personaje y yo una corriente que, o me atrae hacia él, o me distancia. Me inclino siempre hacia el inteligente y le dejo en buen lugar: soy despiadado con el vanidoso. Me río del tonto. Me compadezco del desgraciado y lo ayudo. Declaro sin rubor mis fracasos. Soy —o creo serlo— un notario, a mi manera”. Y por eso mismo, del Arco cerraba sus diálogos con ese comentario que a menudo tenía aire de sentencia. Así se justificaba el maestro: “Indefectiblemente la última frase del diálogo la hago yo; es de mi absoluta responsabilidad. En esta última frase trato de rubricar con intención el juicio que me ha merecido el personaje, o dar mi expresión sobre el tema tratado en la interviú”. Luego, otros le imitamos, y a veces sale un broche, y a veces un brochazo.
